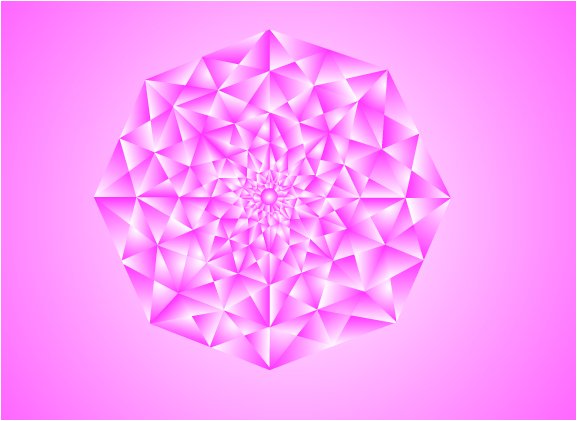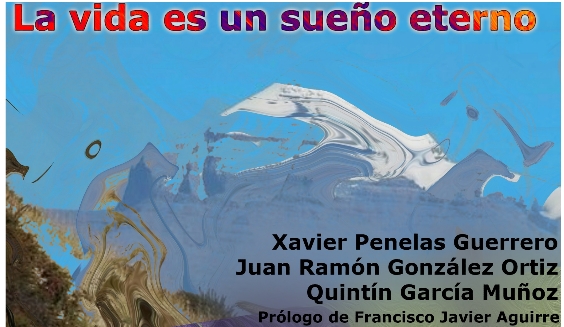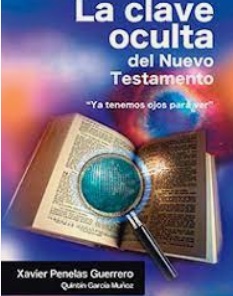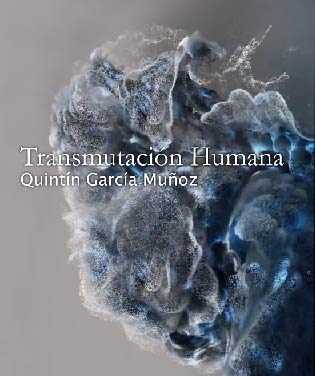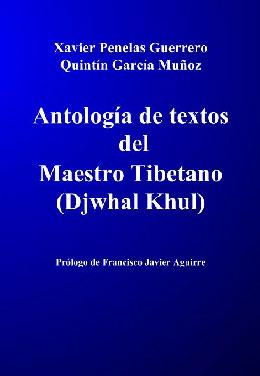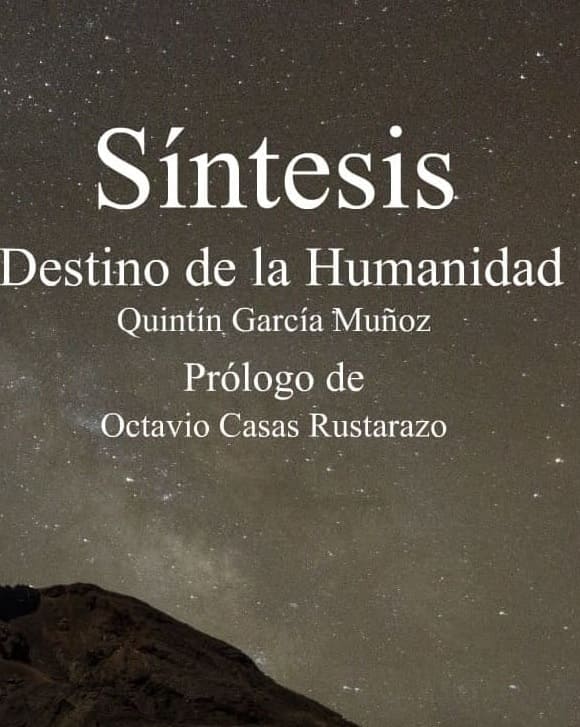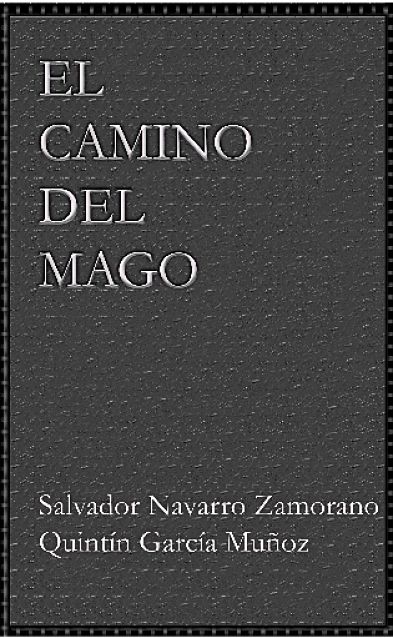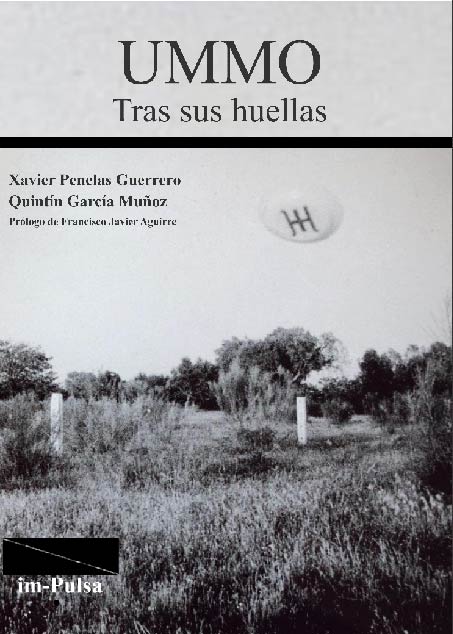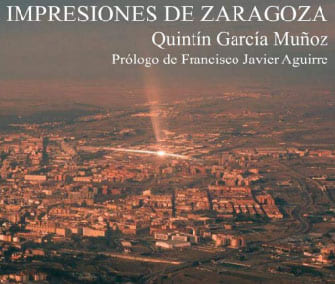¿Conoces el país donde florecen los limoneros?
Juan Ramón González Ortiz
El señor Gabrilescu pensó que el siguiente desvío era bueno para seguir por él y abandonar la carretera principal, llevaba ya varias horas sentado al volante de su viejo y ruidoso coche.
Le empezaba a doler el coxis, tenía hambre, necesitaba ir al baño y además el cerebro ya le pedía con insistencia su dosis de cafeína.
“Un bar de carretera”, pensó Gabrilescu. “Todo
lo encontraré allí”.
Se acomodó aún más en el sillón de su coche.
Su destartalado Trabant 601, edición especial para miembros del
Partido Comunista, que había sobrevivido a todos los inviernos,
por muy helados que fuesen, a los soles rojos como una sandía de
los interminables veranos, y también al cambio de régimen.
A pesar de la fortaleza que antaño colmó el corazón del vehículo, se veía bien que ahora estaba en las últimas.
Sonaba a hojalata, los frenos chirriaban, olía gasolina, y, como un monstruo legendario, se abría paso ente los siniestros resplandores de nubes de combustible mal quemado.
Echó un vistazo a su malhumorada mujer. Sin que ella se apercibiese,
miró de refilón sus nuevos implantes de silicona. Ahora
tenía los pechos duros y tirantes como el parche de un tambor.
Las dos prótesis mamarias se presentían levantando, amenazadoramente, la blusa como si fueran dos puntiagudos obuses de la época de la guerra fría.
En ese momento, como si la hubiese golpeado en la consciencia el pensamiento
de lascivia de su marido, sacudiéndola fuera de su atontamiento,
la señora Gabrilescu, o sea, Jenica, dijo con la inconfundible
y ronca voz del fumador profesional, “quiero fumarme un cigarro”.
En el asiento de atrás, los dos hijos, Razvan, el chico, y Georgeta,
la chica, aburridos y hartos de la excursión en familia, buscaban
consuelo en las pantalla de sus respectivos teléfonos móviles.
“Yo quiero una coca Cola”.
“Y yo mear”.

La carretera comarcal parecía de los tiempos del conde Drácula.
El asfalto estaba roto y despegado en numerosos tramos, y las curvas eran imposibles de atacar sin reducir la velocidad del vehículo hasta casi detenerlo.
Sin embargo, el ambiente de serenidad y de paz total de aquella carretera
era tan intenso que, hasta los dos aburridos hijos y la irritada mujer
de nuestro héroe, se relajaron y alcanzaron a mirar por las ventanas
y por el parabrisas ese paisaje a la vez solemne y cotidiano. Algo nuevo
y refrescante había inundado las mentes de todos. Las montañas
silenciosas habían acallado los permanentes dolores en el alma
de la señora Gabrilescu. El resplandor dorado de las brumas del
otoño, tan místico y tan dulce, había transformado
a los dos hijos del matrimonio, en dos jóvenes que, admirados de
la cristalina belleza, se levantaban, ligeros, del funerario y muerto
suelo en el que habían yacido, sin saberlo, durante años
y años.
“Sigue, sigue hasta que veas el primer bar”.
Le dijo Jenica, la mujer. Y en su voz no había pena ni reproche.
“Sí”, respondió el señor Gabrilescu,
pero, recordando las clases de poesía que había cursado
en la universidad, cuando era joven, y aún creía en algo,
dijo, sin querer, “vayamos al lugar a donde todo ha huido”.
¿Acaso habían encontrado, sin pretenderlo, el país
donde florecen los limoneros, ese país por el que preguntaba Mignon
en la novela Goethe? Aquel país que el despistado de Meister identificaba
con Italia. Y no, no es Italia…. Ese país es la verdadera
patria del alma donde resuena el estruendo del espíritu bajo su
bóveda sagrada.
“Mira”, dijo Jenica, el bar”.
¿Qué bar era ese tan extraño? Era una construcción
coloreada y festiva, más imponente que la iglesia del pueblecito
que, junto a la carretera, parece que viviera a la sombra del bar ¿Por
qué a la vista de ese bar manaban olas y olas de simpatía
y de extraño gozo infantil? ¿Por qué el señor
Gabrilescu, de pronto, sin controlarse, dijo que “¡este bar
no es el mezquino lugar donde se venden licores, sino que este bar es
la estrella de la mañana!”?
¿Qué bar era ese?
El temblor de una milagrosa campanita de plata sonaba en la lejanía,
tal vez el indómito viento del oeste traía ese rumor sagrado
desde la cercana iglesita. El río, como la sonrisa de un niño,
se deslizaba entre la húmeda hierba. Los azufaifos despedían
al verano.
Entraron en el local. En el amplio salón, un viejecito afable los
esperaba junto a una mesa redonda en la que había colocado los
servicios para tomar el té. Mala idea. A ninguno de los miembros
de la familia Gabrilescu les gustaba el té.
Tras saludarle muy rutinariamente, los acomodó frente a un amplio
ventanal a través del cual se divisaba el palpitante corazón
del bosque, el bosque infinito e insomne que lo da todo y no pide nada
a cambio.
Una vez que se sentaron, vieron las tazas para el té, entonces
empezaron a cuchichear.
“Dile que no queremos té”, murmuraba muy exigente la
señora Gabrilescu.
De pronto apareció el enjuto anciano, sorprendiendo a los comensales,
que se quedaron tan cortados que no acertaron a plantear ninguna queja.
Con mucha desenvoltura, empezó a servirles el té.
El
perfumado líquido brotaba humeante y denso, olía a limón
y a bergamota. Uno de los hijos intentó abrir la boca para expresar
su negativa a sorber la infusión, pero el anciano se le adelantó
y le dijo de una manera suave pero inexcusable,
“Bébase, bébase el té antes de que se le enfríe.
Es delicioso”.
Tenía ese anciano tal autoridad y en esas palabras vibraba tal
poder, que a nadie se le ocurrió decir que no. Todos en silencio
tomaron las tazas y bebieron ese reconfortante y delicadísimo té.
“Uhmmmmm”, dijo el padre, “qué exquisitez. Y
pensar que yo quería pedirle para beber una cerveza con ginebra”.
“Ese ha sido su problema, querido señor. Usted siempre ha
bebido cerveza y ginebra pero nunca se ha atrevido a tomar té”.
“Qué va, lo tomaba en la Universidad, cuando leía
en voz alta a Homero:
“Ya los dioses me llaman a la muerte.
Creía que el héroe Deífobo se hallaba conmigo,
pero está dentro del muro, porque Minerva me engañó.
Cercana tengo la perniciosa muerte, que ni tardará,
ni puedo evitarla. Así les habrá placido que sea,
a Júpiter y a su hijo, el Flechador, el del tiro lejano;
los cuales, benévolos para conmigo,
antaño me salvaban de los peligros.
Cumplióse mi destino.
Pero no quiero morir cobardemente y sin gloria;
sino realizando algo grande
que llegue al conocimiento de los venideros”.
Todos aplaudieron, hasta los hijos, conmovidos de veras por el discurso
de Héctor, pastor de hombres.
“Sin embargo, dijo el anciano, cuando usted entró en su actual
puesto de trabajo se olvidó para siempre de Homero y del té”.
“Sí, así es. Aquella gente carecía de toda
delicadeza. No me habrían admitido en su círculo de vulgaridad
si hubieran sabido que yo estudié literatura clásica”.
“Imagínese Vd, señor Gabrilescu, si encima hubiesen
sabido que cuando Vd llevaba pocos años trabajando y aún
era joven, una vez fingió estar enfermo para ir a lo alto de una
montaña para leer “Los bandidos”.
“¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién le ha
contado lo de “Los bandidos”, porque yo no se lo he revelado
a nadie?, ¿es usted un espía del partido?”
“Oh. No. Nada de eso. Ya ve que soy un anciano casi moribundo. Digamos
que, en esta vieja aldea, la sinceridad se apodera de uno hasta tal punto
que todo se sabe y se transparenta”.
“Curiosamente”, siguió diciendo el anciano, “si
Vd hubiese seguido recitando a Homero todo hubiera cambiado, y esas pobres
y toscas almas, que le llevaron a Vd a beber cerveza con ginebra, se hubieran
refinado, tan solo con el roce de la poesía. Sin hacer nada más.
Entonces, su vida y trabajo hubieran sido diferentes. Vd hubiera transformado
al mundo, porque ese era su destino. Pero tuvo miedo, y pensó que
sus compañeros valían más que Vd. Sencillamente,
no creyó en Vd mismo. Y, por eso, derrochó media vida”.
El anciano guardó silencio un momento.

Se escuchaba el crujir de la madera en la chimenea.
La señora Gabrilescu, creyó que ahora tenía que intervenir,
pues ante el cerril mutismo en el que había caído su marido,
pensaba que era ella la que tenía que mantener viva la charla.
Apartó la taza de té, y dijo:
“Pero la sinceridad no es oportuna ni conveniente cuando se ejerce
en público, salvo cuando se trata de los demás. Por ejemplo,
imagínese VD., que yo le digo, delante de todos, que esto que llevo
aquí”, y se señaló las dos enhiestas puntas
de lanza que surgían del pecho y que amenazaban con perforar la
tela de su camisola, “me lo he puesto no para ser deseada por los
hombres, porque a mi edad eso es casi imposible, sino para ser envidiada
por otras mujeres, sobre todo mis amigas y conocidas. Quiero que se consuman
y ardan cuando se imaginen que ahora soy una mujer sensual y ellas no.
Quiero triunfar sobre ellas. Quiero prevalecer”.
Entonces, se hizo un incomodísimo silencio.
“Dios mío, ¿pero cómo he podido decir yo esas
cosas tan horribles”.
“Lo que ha dicho está muy bien dicho. Yo no me arrepentiría
de nada si hubiese sido yo el que dijera esas palabras. Usted es como
su marido.
Él se dejó matar. Pero Vd no. Vd ha preferido matar a los demás. Son Vds almas gemelas. Estupendo. Quédense aquí. En el país donde florecen los limoneros. Lo peor ya está hecho, y sobre todo dicho. Les regalo mi casa”.
El chico, precisamente el chico, se puso en pie.
“Sí. Quedémonos aquí. Al cuerno la basura de
la Universidad. Al cuerno la basura de las ecuaciones. Tanto esfuerzo
para nada. Prefiero vivir aquí, en el país de la paz y la
sinceridad”.
“Eso”, dijo el anciano, “así todos sabrán
que en el coche estabas viendo pornografía”.
El jovencito se quedó helado.
Pero, salvo la hermana, nadie le reprochó nada.
“Ya sabía yo que eras un pervertido y un obseso”, le
espetó la chica.
“Sobre todo”, le respondió el anciano, “cuando
no sabes si estás embarazada de ese joven sargento que te fuerza
y con el que te ves a escondidas”.
Parecía como si nadie tuviese nada que decir. Padre y madre miraban
al vacío, indiferentes. La chica empezó a llorar amargamente.
“Mis queridos amigos, les he estado esperando desde siempre. Quédense
aquí. Vd olvídese de su estúpido y monótono
trabajo. Vd, señora, olvídese de sus amigas que no son sino
almas muertas, olvídese de su casa, olvídese de las Nochebuenas
y de los cumpleaños. Tú, joven, olvídate de la basura
de la Universidad, que ni siquiera te va a garantizar el trabajo futuro.
Y tú…, querida niña, olvídate de ese sargento,
y ven a crecer a estos bosques. Además, la gente de esta aldea
es simpatiquísima. Ese es otro incentivo más para quedarse”.
El señor Gabrilescu se decía para sí, “pero
cómo voy a dejar mi trabajo, y de dónde vamos a sacar el
dinero para vivir, y qué va a pasar con la casa, ¡pero cómo
la vamos a perder! Todo esto es una tontería”.
Exactamente lo mismo se decía, dentro de la balanza de su corazón,
la señora Gabrilescu; “Ya, y ahora tengo que renunciar a
exhibirme. Lo que significa que, entonces, esta operación no ha
valido para nada. No. Eso no puede ser”.
Y el chico se decía que ya estaba en tercero en la Universidad
y que ahora ya no podía abandonarla.
Y la hermana pensaba que al menos tenía un novio y que, por eso
mismo, todas las demás amigas y chicas de su edad le tenían
envidia.

Casi de común acuerdo se levantaron todos de la mesa. En silencio
salieron del bar sin despedirse siquiera del viejecito. Tampoco hicieron
ademán de pagar.
Subieron al auto y, en silencio, empezaron a circular hacia la salvadora
ciudad.
Salieron de aquella carretera secundaria y se incorporaron a la autopista.
Una agobiante marea de coches los recogió. Al sentirse parte del
rebaño de vehículos, todos se sintieron mejor como si se
hubieran quitado una tremenda losa de piedra con la que hubieran estado
cargando.
Cuando estaban cerca de su casa, el señor Gabrilescu, encendió
la radio. La música vulgar, avasalladora, inundó el coche
como una paletada de estiércol.
Entonces fue cuando la señora Gabrilescu abrió la boca:
“Desde luego tú y tus ideas. A ver quién te mandaba
a ti meterte en esa maldita carretera. Que sea la última vez…”
Juan Ramón González Ortiz
Ilustraciones
qgm