|
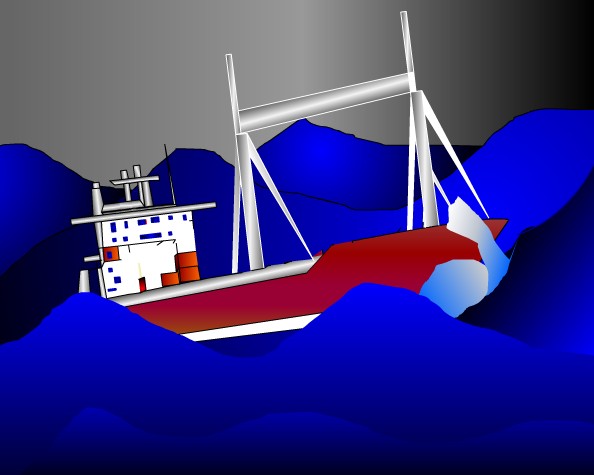
Dos
historias de antaño
Por Juan Ramón González Ortiz
De todas las historietas que me relató mi padre hay una que se
clavó para siempre en mi alma. Muy pocas veces la he relatado,
pues siempre supe que muchos de los que la pudieran oír se quedarían
indiferentes y ajenos al sofocante horror de esta narración.
Así es la indiferencia contemporánea. “Yo defiendo
lo mío”, es el mantra de la actualidad.
Van pasando los años, y ya me va dando lo mismo que nadie se conmueva
con esta historia.
Cada uno tiene su propia vibración y su propia nota musical. Y
es un error, a más de una cabezonería, pretender que todos
afinen sus cuerpos en el si bemol cuando su nota es el re.
La verdad es que debería ser mi padre quien os contase esta historia.
Lo digo porque él era muy ameno, además, guardaba unos expectantes
silencios, interminables, que le acababan desquiciando a uno. Cuando paraba
de narrar miraba en el horizonte, como si buscase a los náufragos
de los que me estaba hablando, o como si estuviese viendo aquellas alambradas
cubiertas de nieve, en Kolpino, por cuya posesión tanta sangre
enrojeció la helada tierra rusa.
La nieve, siempre la nieve….
Pero, en fin, la nave de mi padre partió hace años, así
que me toca a mí transmitiros la siguiente narración.
Me
sigue pareciendo mentira, incluso hoy en día, que aquellos pesqueros
de entonces pudiesen navegar con mar de proa, contra temporales de fuerza
9. Y, aun así, llegaban hasta Gran Sol, o hasta el infernal caladero
del Atlántico Noroeste. Y volvían, después, para
retornar a sus puertos y aldeas. Y todo esto sin los modernos aparatos
de posicionamiento por satélite, sin telefonía, y sin los
servicios de alerta meteorológica que existen ahora. Prácticamente
sin nada. Comiendo basura: pan galleta duro como la madera, legumbres,
sopa aguada, carne estofada con patatas y bacalao seco, también
estofado con patatas. Lo único que tenían en abundancia
era el café. Nada más. Ah, bueno, también había
dulces, pero no eran tan buenos como los dulces que hay ahora.
Cuando
el pesquero en el que iba mi padre llegó al banco de Terranova,
hubo una inquietante caída en el barómetro. Todos iban a
mirar, curiosos y alarmados, ese descenso de la presión atmosférica
y no daban crédito a lo que marcaba la aguja del instrumento.
Mi padre estaba a punto de cumplir los dieciséis años. Y
llevaba navegando desde los catorce.
Bien pronto, aquel mar agitado e hirviente, de un acerado azul, se volvió
negro. Un profundo y brutal silencio descendió sobra las aguas
inmóviles y calmadas, como si fueran las aguas de la Laguna Estigia.
Lo peor de todo era el silencio.
Un silencio de presagio.
El cielo estaba cubierto por aborrascadas nubes grises, tan densas como
si fueran las fantasmales columnas del humo de algún bárbaro
holocausto en honor a los sombríos dioses del mar.
De súbito, empezó a nevar de forma incontenible…
La belleza y la calma de esa situación contrastaba con el peligro
mortal que eso significaba pues si la obra viva y, sobre todo, la arboladura,
los cables y los aparejos se cargaban con el peso de la nieve, que bien
pronto se helaría, todo el buque zozobraría por el aumento
de peso.
La cubierta ya estaba limpia pues casi toda la tripulación la había
despejado con las palas. Sin embargo, los dos mástiles empezaban
a crujir y la línea de francobordo ya estaba bajo las heladas aguas
negras.
El patrón bajó a la cubierta y reunió a toda la tripulación,
al sobrecargo, al maquinista, al cocinero a todos los marineros,….
A todos.
Mi padre también estaba entre ellos.
Hacía un frío glacial. Mi padre se estiraba las mangas del
jersey buscando, inútilmente, calentar sus manos. Ni se imaginaba
que dentro de unos pocos años iría a luchar a la lejana
Rusia y entonces se iba a enfrentar a temperaturas de cuarenta grados
bajo cero.
El patrón fue muy claro: “El barco va a zozobrar. En estas
heladas aguas no aguantaremos vivos ni medio minuto. En el bote salvavidas
también moriremos. Para empeorarlo todo, la radio ha dejado de
funcionar por el frío. Hay que subir y romper la capa de nieve
que está forrando los cables y que se amontona en torno a los palos”.
Todos guardaron silencio. Ya sabían lo que venía a continuación:
“No nos queda más remedio que echar a suertes. El que salga,
tiene que trepar con el martillo y romper la funda de nieve que intenta
acogotarnos. Ya me entendéis. Todos entramos en el sorteo. El chico
es el único que no participa. Solo tiene quince años”.
Mi padre intentó protestar, pero era tal la solemnidad y la gravedad
del momento que se quedó callado.
En una libreta que el patrón llevaba en la mano empezaron a escribir
los nombres de todos aquellos desconocidos y anónimos marinos.
El capitán también escribió su propio nombre. Arrancaron
las hojas de papel e hicieron de cada nombre un recorte muy pequeño
que luego estrujaron.
El cocinero trajo una lata de galletas y ahí echaron las papeletas
de la mortal lotería.
Le dijeron a mi padre que introdujese la mano, agitase los papeles y extrajese
uno. Uno tan solo.
Mi padre cogió un papelito. En medio del silencio, le tendió
la mano al capitán.
-“¡Buendía!, lo siento compañero. Ya sabes lo
que hay que hacer. Que San Telmo y la Virgen del Carmen te acompañen”.
Todos buscaron con los ojos a Buendía.
Allí estaba, más pálido que la cera. Pero ni un solo
gesto, ni un solo temblor. Allí estaba. Erguido frente a la mortal
nieve.
Se quitó con agilidad el chaquetón, y se limitó a
decir, “Despedidme de mi mujer”, nada más, y cogió
el pesado martillo que el maquinista le tendía.
Con mucha rapidez se encaramó a uno de los metálicos palos
del buque y empezó a trepar con una increíble soltura. Llegó
a la punta del mástil y empezó a sacudir a martillazos los
cables de acero. Todo iba bien. Buendía tenía una fuerza
hercúlea y una habilidad increíble para cualquier trabajo.
La nieve de los palos caía deshilachada sobre las resecas caras
de los marinos, que la recibían con alborozo.
Buendía desató unas maromas que estaban recogidas en un
palo y con ellas improvisó una especie de arnés para colgarse
de la jarcia de acero y así avanzar llegar hasta su parte central
para limpiarla.
Buendía parecía un héroe clásico, prometeico,
enorme y azulado, luchando contra el destino siniestro, contra la muerte,
contra los dioses del mar, contra esa legión de sanguinarios copos
de nieve que parecían venidos de las islas Estrófadas, las
islas donde moran las maléficas arpías.
Buendía ya había llegado al segundo palo. Ya casi todo estaba
hecho. Lo peor ya estaba hecho.
Nadie supo que pasó.
De pronto Buendía cayó desde lo alto del segundo palo.
Ni un grito.
Ni un gemido.
Nada.
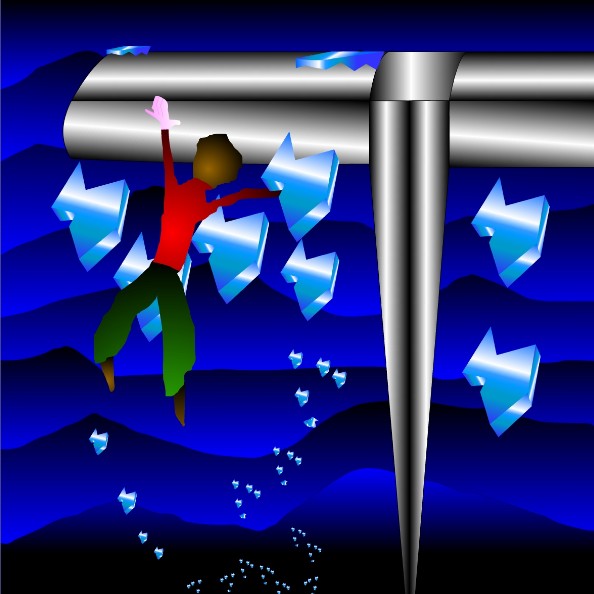
La aguas oscuras y malditas se rompieron como un cristal cuando la víctima
inmolada a los dioses de las praderas submarinas, cayó sobre ellas.
Todos se quedaron en silencio mirando el mar. Ni siquiera se habían
dado cuenta de que ya no nevaba.
Hasta el tiempo se congeló.
¿Cuánto tiempo estuvieron mirando al mar?
El barco retornó sin problemas al puerto, y mi padre prefirió
volver a los estudios que había abandonado. Se preparó las
reválidas que tenía pendientes. Y cambió el cabeceo
de las olas marinas por los libros de bachillerato
Después, muchos años después, volvería a navegar,
esta vez en la marina mercante.
Peor de eso hoy no toca hablar.
En la segunda historia que tengo para contaros vuelve a haber nieve.
Ya no estamos en Terranova ni galopando sobre la flor de las olas. Ahora
tendréis que volar con las alas de vuestra fantasía hasta
los atroces campos de batalla de Leningrado durante la Segunda Guerra
Mundial: Slusk, Puschkin, Sinyavino, Posselok,…
Aquella noche, mi padre y otros miembros de su batallón capeaban
el frío en una cabaña junto al nudo ferroviario de Sablino,
sus órdenes eran esperar a los camiones que los llevarían
hacia los altos de Sinyavino. Las noticias eran tremendamente alarmantes
y se les pidió a todos que estuviesen listos en todo momento, con
la munición y las armas preparadas. Dado que en enero anochecía
a las tres de la tarde, llevaban ya un montón de horas en una casi
total oscuridad.
La perspectiva de un combate bestial y sangriento no les torcía
el humor a aquellos españoles que no paraban de charlar y de gastarse
bromas. Todos se entregaban a la gran fantasía del retorno, a pesar
de que muchos sospechaban que era imposible que todos volviesen. Mi padre
se acomodó como pudo, con el arma en la mano, dispuesto si no a
dormir, por lo menos a relajarse. “Ah, pensó para sí,
cuánto daría ahora mismo por un buen vasito de moscatel”.
Dentro de la cabaña se había detenido el tiempo. Los soldados
están muy acostumbrados a esperar. Mi padre me decía que
una guerra es un noventa por ciento de aburrimiento y rutina y un diez
por ciento de acción brutal, frenética, desesperada.
Algo electrizaba el aire e impedía dormir a aquellos hombres.
Algunos de los españoles, aturdidos por la fatiga, sin ni siquiera
quitarse casco de acero, cubiertos por alguna apolillada manta, buscaban
dormir o al menos permanecer con los ojos cerrados.
En un rinconcito de la cabaña, un grupito estaba inmerso en una
animada conversación. Cada uno contaba sus experiencias de la cruel
guerra. Mi padre acabó uniéndose a ese grupo. Las imágenes
que volaban de aquellos diálogos eran heroicas y tristes: soldados
que se retrepaban a tanques enemigos para colocar una mina magnética;
combates a culatazos y a golpes de pala, la mejor arma para el cuerpo
a cuerpo, por cierto;
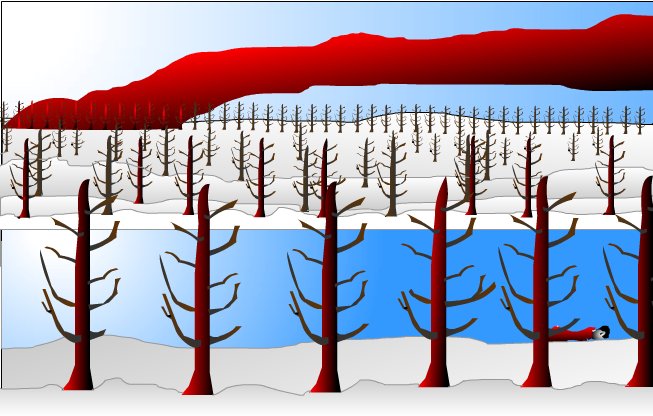
ríos
que arrastraban lentamente montones de cadáveres; el olor de la
carne quemada extendiéndose por los bosques ; civiles fugitivos
que intentaban huir subiéndose a los tanques, pero desdichadamente
en algún momento resbalaban cayendo al suelo solo para que el tanque
siguiente, incapaz de frenar, les pasase por encima….
Un soldado contó entre asombrado y divertido que en uno de los
combates en Posselok, fue sorprendido de súbito por una patrulla
de soldados rusos. Nuestro español se había retrasado debido
a que estaba aterido pues había tenido que marchar muy penosamente
durante kilómetros y kilómetros con la nieve hasta las rodillas.
Estaba fatigadísimo y ya no podía más. De pronto
vio salir del bosque a cinco soldados rusos. Parecía que no le
habían visto, pero caminaban en línea recta hacia él.
Se detuvieron a menos de un metro. Permanecieron de pie. Vigilando los
alrededores, bien pronto se quitaron las manoplas y uno de ellos sacó
su paquete de “Machorka”. Todos cogieron un cigarrillo, alguien
tenía un encendedor y este fue pasando de mano en mano. El español
no se atrevía ni a respirar.
Nuestro
héroe no sabía qué estaba pasando, ni por qué
no le detenían ya pues lo mismo que él los veía,
los rusos le estaban viendo a él. De hecho, oía sus conversaciones,
se reían mucho, tal vez se estuviesen contando una historia picante.
Tiraron las colillas en la nieve y continuaron marchando. El soldado ruso
que cerraba la marcha, pasó tan cerca del español que incluso
le pisó en un pie con las valenki, esas botas rusas de fieltro.
Llegado por fin a las línea españolas este soldado nuestro
no dio más importancia al suceso. Simplemente se decía para
sí mismo: “Algo pasó, tal vez, como estaba contra
el sol no me vieron”.
Todos los que escuchaban guardaron un momento de silencio, entre curiosos
e impresionados.
De súbito se escuchó una enérgica voz de mando:
- “¡Guripa!”
Nadie había reparado en que, en una esquina, arrebujado en una
manta, un sargento dormitaba y seguramente también acababa de oír
esa misma historia.
La disciplina era tremenda, y, al escuchar al sargento, todos los soldados
se levantaron como impelidos por un resorte.
- “¡A sus órdenes, mi sargento!”
Mi padre respiró tranquilo cuando vio que el suboficial se dirigía
hacia el soldado que acababa de contar esta última historia. “Bufffff”,
pensó, “por lo menos esta vez no ha sido yo el que ha metido
la pata”.

-
“Eres idiota o qué te pasa. No es que los rusos no te vieran,
grandísimo majadero, es que un ángel te cubrió a
ti en el hueco de sus alas. Lo cual es muy distinto. Un ángel vino
para defenderte y te resguardó haciéndote invisible a los
soldados rusos, que, de haberte descubierto, te habrían matado
allí mismo, sin lugar a dudas, y tal vez a bayonetazos, para no
gastar munición. ¿Eres consciente, ahora, de lo que sucedió
en aquel inhóspito lugar? ¿Entiendes ahora lo que pasó?
Un ángel te rescató de la muerte que te aguardaba. Y, como
si fuera tu mismísima madre, cuando te consolaba de tus terrores
nocturnos abrazándote una y otra vez, el ángel te recogió
y se interpuso entre tu persona y la muerte cierta que te estaba destinada.
Un ángel ha luchado por ti. Y quiere que vivas. Nadie te podrá
destruir en esta bárbara guerra. Ahora tienes que merecer el lujo
de estar vivo”.
Calló el sargento. Y todos permanecieron mudos de admiración
por lo que acababan de conocer. El silencio eran denso que pesaba como
si fuera un roca gigantesca sobre el corazón de cada uno de nosotros.
Bien pronto oyeron el ruido, cada vez más cercano, de los camiones
y de los semiorugas.
- “¡Guripas, ha llegado el momento! ¡En pie todo el
mundo!, ¡prepararos para marchar!”
Aquellos camiones los llevarían a los altos de Sinyavino. Decir
que aquellos hombres iban al infierno en la tierra es decir poco. El sadismo,
el frío y la crueldad más inimaginable estaban a punto de
estallar. Ya escuchaban a lo lejos el fuego de los morteros mientras la
temible artillería rusa afinaba la puntería. “Hagamos
tal bombardeo que los españoles salgan de las trincheras para ir
al cementerio o al psiquiátrico”, dijo un general ruso.
MI padre sobrevivió a aquella horrible embestida del ejército
soviético.
Al reorganizarse de nuevo las unidades, acabados los combates, mi padre
hizo lo posible por encontrarse con el soldado de nuestra historia.
Lo vieron luchar, en el paroxismo de la furia, a machetazos contra un
gigantesco siberiano. Pero no pudo saber qué había sido
de ese soldado. No figuraba en la lista de bajas. Un subteniente dijo
que ese guripa había sido adjudicado, junto con muchos otros, a
un batallón de otro regimiento que había tenido sangrantes
pérdidas.
Sabiendo eso, mi padre se quedó tranquilo.
Pasaron los años.
Ya llevaba mi padre muchos años en España cuando se encontró,
en las calles de Santander, con unos de los capellanes que estuvo en su
unidad. La sorpresa fue enorme. Y la alegría indescriptible.
Antes despedirse, mi padre le preguntó al páter (así
le llamaban) por el soldado del ángel guerrero. Y al páter
se le iluminó le rostro. El soldado en cuestión al retornar
a España, sobrecogido por la intervención divina de que
fue objeto, se había hecho monje en un monasterio en Andalucía.
Ya me perdonaréis que no diga su nombre. Es mejor que no se sepa.
El páter le dijo a mi progenitor que la comunidad entera de monjes
lo tenía por un santo.
El mismo páter que hablaba “me contó que, estando
en ese monasterio, presenció un éxtasis que tuvo el ex divisionario
mientras veía una vieja pintura de San Miguel, que decoraba una
esquina de la sacristía.

Permaneció
horas de pie. Nadie pudo apartar ni un milímetro a aquel hombre
del objeto de su contemplación. Parecía una columna más,
o que formaba parte de mismísima iglesia. Esa noche toda la comunidad
tuvo sueños maravillosos y reconfortantes”.
También le vieron sostener luchas terribles contra invisibles demonios,
que lo lanzaban contra las paredes como si fuese una pequeña pelota.
Un día, un diablo, a la vista de todos, le chamuscó los
libros y le rompió la nariz lanzándole uno de esos ennegrecidos
libros a la cara.
Un día antes de Jueves Santo, nuestro hombre se afeitó muy
cuidadosamente, se bañó largamente y se cambió de
hábito. Después de comer, les dijo a algunos hermanos de
la comunidad, “Bueno, ahora voy a dormir la siesta. Tal vez hoy
sea un poco más larga de lo habitual”.
Todos se extrañaron un poco, pues aquel hermano no dormía
nunca. Lo habían visto por la noche, revestido de una luz clara
y sobrenatural, rezando en el claustro, sin parar nunca.
Cuando fueron a despertarlo, estaba muerto.
Un perfume divino a incienso y flores llenaba todo el monasterio.
Contra su pecho apretaba la tabla de un ángel guerrero, dulce y
bello.
Nadie osó retirarle esa imagen.
Decidieron enterrarlo con esa misma tabla sobre su heorico corazón.
|