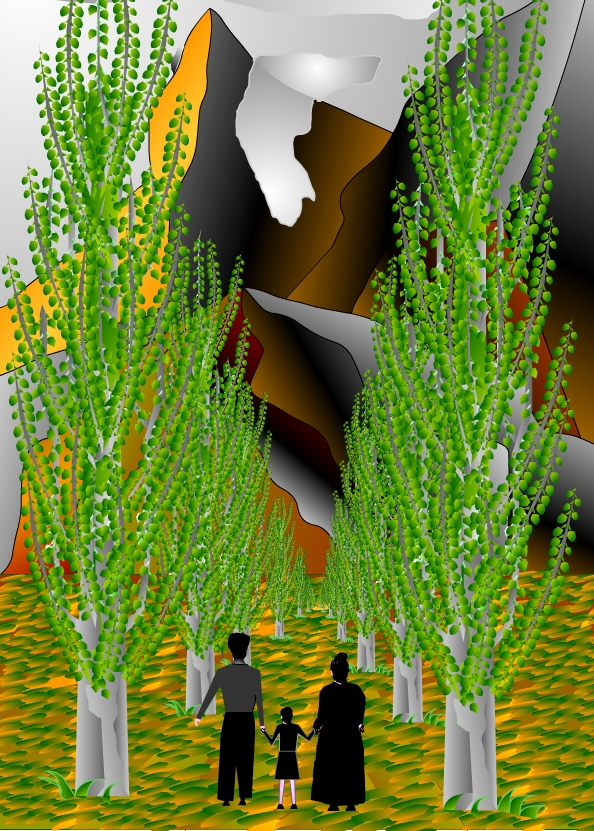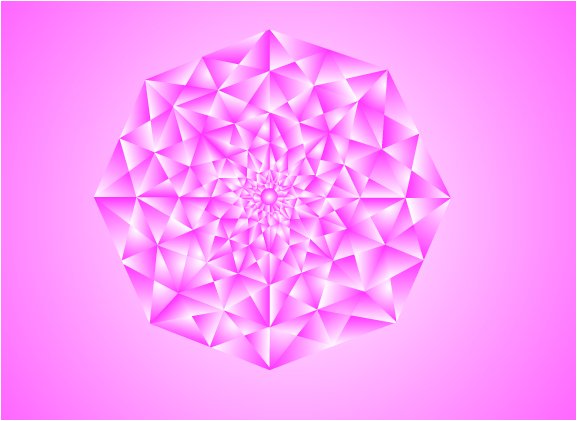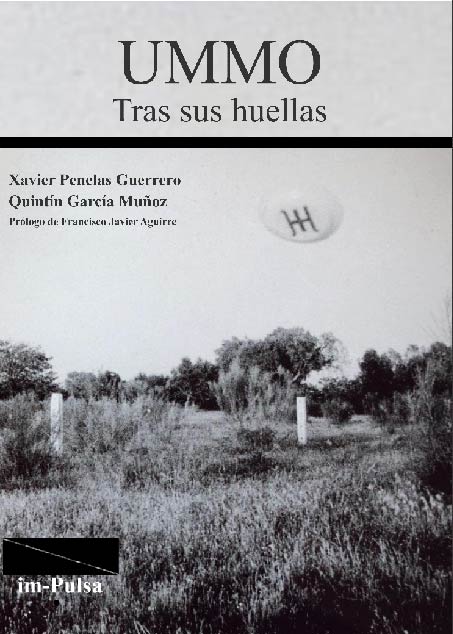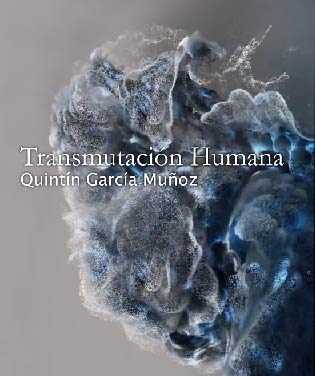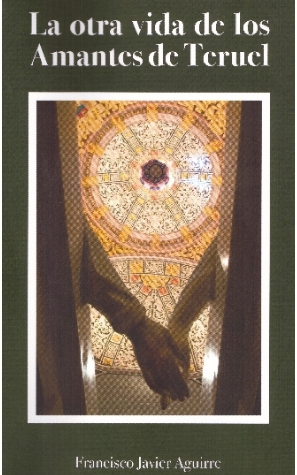Una
tragedia rural
Ahora que la plateada lepra de los años va llevando mi vida
hacia su último suspiro, me doy cuenta de que cada vez recuerdo
con más nitidez algunos acontecimientos de mi niñez
que en su día yo tomé por simples anécdotas de
mi vida, hechos marginales que tan solo colorearon una parte de mi
existencia. Ahora veo con claridad que fueron sucesos nucleares, los
cuales organizaron toda mi biografía. También me doy
cuenta de que nunca jamás logré separarme del impacto
de esos recuerdos que mi mente, inconscientemente, revivía
una y otra vez, y que la fuerza de esas escenas y de esos actos fue
semejante al poder de atracción que ejerce un planeta con respecto
a su satélite: no le deja escapar del círculo en el
que se extiende su poder.
Uno de los incidentes más importantes y más terribles
de toda mi vida fue la ola de crímenes que, de repente, como
nacidos del aire, surgieron en mi pueblecito natal. Yo, sin pretenderlo,
jugué un importante papel en su resolución. Puedo decir
que durante al menos un momento estuve en contacto directo con la
fuerza más malvada y negativa que hay en este planeta miserable:
el impenetrable abismo del mal absoluto. El mal total. El mal entendido
como fuerza cósmica.
Aquellas muertes tan brutales arruinaron para siempre la existencia
feliz y adormilada de nuestro sencillo pueblecito, y además
trajeron el dolor, la locura y el resentimiento a muchas familias.
Nuestro pueblo a día de hoy es un lugar vacío. Todos
los vecinos huyeron de la sombra errante del asesino y del horror
de los crímenes. Ni siquiera los jabalíes, tan curiosos
como son, se atreven a acercarse a ese lugar, como si una negra figura
rechazase la inocencia y la alegría de los animales. Ni flores,
ni abejas, ni árboles, ni siquiera plantas parásitas,
hasta los pinos abrieron un arco en torno al pueblo….
Mis padres también se marcharon. Nos fuimos a la capital. Nuestra
casa de piedra, cubierta de hiedras, musgo y líquenes, se vino
abajo un buen día, cuando ya el pueblo estaba todo él
abandonado.
Tiembla ahora la tarde solemne y clara, sopla el viento, libre, en
la naturaleza desnuda del invierno, y la poca luz que aún platea
en el oscuro y prieto horizonte de nubes parece que quiere huir antes
de tiempo, trayendo de nuevo el estremecimiento de la noche invernal.
Voy a empezar con mi relato antes de que se apague el fulgor de la
chimenea y la larga y fría noche ennegrezca el mundo y mi alma.
Recuerdo perfectamente cuando, en mi aldea infantil, desapareció
el primer chico y también recuerdo cuando encontraron el cadáver.
Aquel día, el viento de otoño batía la puerta
de mi casa. Era un sonido bello y dulce que me encantaba. Entonces
escuché, las primeras conversaciones. Unos vecinos en voz baja
comentaban que andaban preocupados porque un chico de la localidad,
Alvarillo, de mi edad, todavía no había vuelto con las
vacas. Era un hecho preocupante. Era difícil que hubiera caído
por una sima, o que se hubiera despeñado al asomarse a los
costillares de algún pico. Todos sabíamos ya lo que
se podía y no se podía hacer en la montaña.
Pasaron los días y la desesperación fue aumentando.
Alguien se trasladó al pueblo circunvecino y allí cumplimentó
la oportuna denuncia en el puesto de policía.
Un equipo de investigadores llegó a nuestro pueblo. Empezaron
a recorrer toda la montaña, uno de estos grupos contaba con
un hermoso perro, negro y fuego, del cual bien pronto me hice amigo.

Cuento-una-tragedia-rural
Desdichadamente,
antes de lo previsto llegó la nieve, que cubrió toda
la naturaleza con una endurecida capa de frío y silencio. El
campo, los árboles, los picos, el agua, hasta el aire, todo
quedó inmóvil.
Los policías recogieron sus trastos y se marcharon, de vuelta
a la ciudad.
El misterio del crimen taladraba las mentes y las almas de todos los
vecinos. Los chicos del pueblo hablábamos frecuentemente de
eso. Uno decía que había sido “Cara Tajada”, el herrero,
porque era torvo y brutísimo. Otro decía, susurrando,
que había sido el cura, porque los curas eran todos unos pervertidos.
Yo apostaba por el posadero, al que apodábamos “el marqués
de Cubas”.
Es terrible vivir en la sospecha y en la desconfianza. Es como una
larva que va corroyendo el corazón.
La vida en el pueblo se fue envenenado. Todos cerraban la puerta de
sus casas con doble cadena de hierro, y los que se iban a la montaña
con las vacas llevaban consigo una barra de acero afilada y rematada
en una aguda punta.
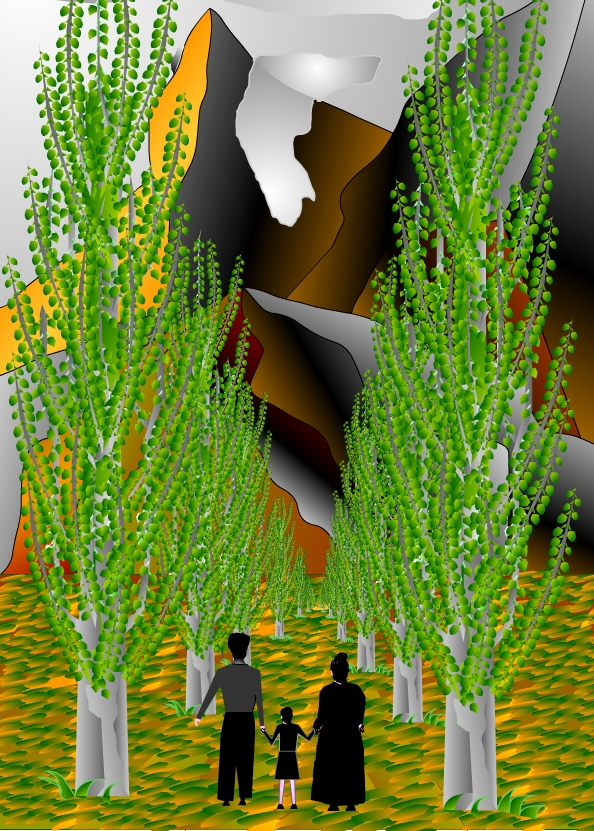
Una-tragedia-rural-lamina-2
Lo peor es que a la primavera siguiente tampoco apareció el
cadáver.La pobre familia de Alvarillo, resignada y brutalmente
sometida a la fatalidad del destino, incapaz de revelarse o de exigir
justicia, con ese silencio de tumba que las gentes humildes guardan
ante el dolor, abandonó el pueblo, para siempre.
Se fueron una madrugada, por el camino de los chopos, medio ocultos
por la niebla, arrastrando los pies entre las hojas secas y tristes.
Nadie fue a despedirlos. Solo yo los pude ver alejarse, mirando por
la estrecha ventana de mi habitación, porque a pesar de mi
juventud ya era insomne.
Dos años más tarde, apareció el cadáver.
No estaba comido por las fieras, ni picoteado por los pájaros
mi mordido con furia por los insectos.
Alguien lo había preservado en un arcón o en un baúl,
o en una caja, y aunque esto no había frenado su deterioro,
sí había logrado evitar la rápida destrucción
que la naturaleza guarda para los cadáveres.
De nuevo vinieron más policías. Llegó también
un juez para recoger el cadáver. Todos sabíamos que
los padres de Alvarillo, en la lejana villa en la que moraban ahora,
incrustados como los árboles que sobreviven entre el cemento
y el asfalto, querían sepultar al hijo en la ciudad.
Es mismo año, otra vez en otoño, despareció otro
chico. Le llamábamos Vinuesa, pues nunca supimos su nombre
sino tan solo el apellido.
De nuevo se repitió todo el anterior desfile de policías,
detectives e investigadores, pero esta vez fue más numeroso.
Se podía palpar el desasosiego que vibraba en la mente y en
el corazón de todos los vecinos, y también en los policías.
Entre tanto, las macizas espigas de maíz se levantaban doradas
en los campos, pero nadie se atrevía a ir solo a cosecharlas.
Se establecieron turnos de vigilancia, así todos se ayudaban
entre todos. Un buen día me tocó a mí participar
en una de esas patrullas. Mis padres no plantearon ninguna objeción.
Entendían que era una obligación de todos para con todos.
Alguien puso en mis manos una escopeta de caza. Me dieron tres cartuchos.
Ni siquiera me enseñaron cómo se cargaba el arma. Y
partí con ellos. Yo ponía cara de fiereza mientras vigilaba
a los que estaban trabajando. La verdad es que mientras segaban estaban
todos tan separados que fácilmente podrían haber desaparecido
uno tras otro sin notar yo nada.
El pueblo ya cantaba coplas acerca de los dos crímenes, y se
habían inventado incluso una antigua leyenda de rencor y venganza
que explicaba lo que estaba sucediendo al presente.
Llegó el verano y apareció el cuerpo de Vinuesa, mordisqueado
por las truchas en un remanso, entre las rocas del río.
Nuevamente habían retenido el cuerpo durante todo el invierno.
Y lo habían liberado unos dos días antes de su hallazgo.
Aún estaba en muy buenas condiciones.
La imagen de los peces, fríos y viscosos, entre las algas de
gelatina, devorando la cara de Vinuesa me persiguió durante
meses. Creo que a eso se debe mi actual repugnancia por los peces
de río.
Su entierro en aquella plácida y rosada tarde de verano fue
terrible. Cómo lloraban los padres. Aquellos gemidos eran tan
hondos, tan llenos de furia y tan plenos de desesperación que
parecía que iban a quebrar las cuatro columnas sobre las que
descansa el universo.
La madre apretaba contra su frente los rizos rubios de su hijo que
aún guardaba en un pequeño relicario de plata.
“¡Mi hijo, que era un San Luis!”, clamaba la madre levantando
la cara pellejuda y seca al cielo azul de verano, mientras amenazaba
al firmamento con sus enormes puños cubiertos de numerosas
cicatrices. A su lado el padre, atontado y mudo, con la frente mirando
al suelo, como un animal, llorando sin consuelo, era la verdadera
imagen de la amargura y la desesperación.
Estos dos también se fueron.
Lo peor es que aún hubo otra desaparición más,
y todavía otra más. Dos secuestros en el corto lapso
de un mes.
Trajeron de una lejana universidad a una eminencia en criminología
que se entrevistó con muchos de los vecinos. Naturalmente,
no me llamaron a mí. Después me dijeron que ese sabio
estaba haciendo “el perfil” del asesino, y que eso era fundamental
para poder capturarlo. No entendí nada y, además, ni
siquiera sabía qué era eso del “perfil”.
Los vecinos y los policías, todos, en general, sabíamos
que esas dos desapariciones contaban como dos nuevos crímenes.
Cuatro crímenes en tres años.
En el pueblo, todos teníamos la sangre helada. Mi padre no
se despegaba de la azada ni siquiera para ir a la iglesia.
Algunos habían malvendido apresuradamente las tierras, o el
ganado, y se habían marchado.
El pueblo empezaba a estar maldito. Las noches se teñían
de dolor y de opresión, y hasta el agua ya no corría
en la fuente como antes, sino que ahora parecía que fluía
monótonamente rebotando en la pila y en el abrevadero con un
tañido sepulcral.
La ciencia, la moderna psicología y la labor de los policías
no habían valido para nada.
Hubo una reunión en el Ayuntamiento.
Se decidió que permanentemente habría patrullas de vecinos
y que nadie debía andar solo por ninguna razón, fuese
la que fuese.
A mí me encuadraron en uno de esos grupos, con dos vecinos
más. El alcalde estableció los turnos y todos nos comprometimos
a obedecerlos a rajatabla.
Gracias a Dios, nuestra misión era ser uno de los dos grupos
que constantemente debían recorrer el pueblo, calle arriba,
calle abajo. No nos enviaron a los alrededores. Supongo que decidieron
ese destino en virtud de mi edad. A las once de la noche se acababan
las patrullas. Todo el mundo debía recluirse tras los muros
de sus viviendas, con los postigos atrancados, la doble llave bien
echada y las contraventanas cerradas.
Se desatendieron muchas faenas agrícolas y las vacas, las bellas
y resplandecientes vacas, mugían hartas de que no se les cambiara
a diario la paja de las cuadras.
Todos nos comportábamos como insensatos.
Un día un vecino, al ir al ayuntamiento para juntarse a su
patrulla, encontró entre la espesa y blanca neblina, tumbando
en el suelo gris plomizo, el cadáver de “Marinero”. Así
llamábamos a aquel joven vecino, pues desde los trece años,
antes de retornar al pueblo, había estado navegando en la marina
mercante. “Marinero” también había salido de su casa
para presentarse en el ayuntamiento. Murió en ese corto trayecto.
El asesino, acercándose por detrás, seguramente sin
hacer ruido, le había dado una profunda puñalada en
la base del cráneo. El acero había entrado por debajo
de la primera o segunda cervical hasta el centro de la cabeza.
Fue terrible.
Desde la capital vino un piquete de policías armados hasta
los dientes que se dedicó a patrullar por la comarca y por
nuestro atormentado y semivacío pueblo.
La casa del cura, la sacristía de la iglesia y un almacén
de yesos sirvieron de temporal alojamiento para esos hombres. Respiramos
un poco más tranquilos cuando vimos los brillos metálicos
de las armas y de las bayonetas, caladas en las puntas de los cañones
como si fueran los penachos de los heraldos de la muerte.
Naturalmente los crímenes cesaron.
Una mañana fresca y verde del mes de junio, alguien dijo que
había visto entre los maizales a un “sospechoso”.
El pelotón de policías formó con rapidez y dirigidos
por el alférez se dirigieron a los campos vecinos. Todos, hombres
y mujeres, querían ver qué desenlace tomaban los acontecimientos.
Yo estaba en casa, solo, separando las piedrecitas y las impurezas
de un saco de lentejas, mis padres estaban en el huerto. Naturalmente,
también quería ver lo más parecido que había
soñado nunca a una operación militar.
Fui a mi habitación a ponerme las botas y recogí las
lentejas que ya había examinado. Salí a la calle. Todo
el pueblo estaba vacío.
En ese momento vi llegar corriendo a Julián, le temblaba el
estómago, demasiado abultado porque era un tragón. Se
paró frente a mí, incapaz de hablar, cuando por fin
recuperó el resuello, me dijo: “Vengo del campo, tu padre me
ha dicho que te metas en el pajar para estar seguro, pues tal vez
hayan encontrado ya al asesino, pero este ha huido y nadie sabe dónde
está”.
- “Qué asco”, dije yo, desilusionado y contristado al ver cómo
se evaporaba mi sueño de ver la cacería del criminal,
“vaya unos padres que tengo”.
- “Vamos ya”, dijo Julián, “tengo mucho que hacer”.
Fuimos corriendo hasta donde estaba el pajar, el cual quedaba muy
cerca de mi casa. Julián abrió las pesadas puertas y
entramos. De niño me había pasado muchas horas en el
pajar jugando con los gatos.
La frescura, el silencio y la refrescante semipenumbra del lugar me
agradaron mucho, sobre todo en una mañana de verano. Allí
estaban las pacas de hierba seca apiladas unas encima de otras, también
había sacos de pienso para las vacas y mil y un trastos inútiles
abandonados por el suelo.
Al girarme hacia la puerta, vi que Julián la había cerrado
y que estaba colocando una pesada viga de madera sobre sus soportes
metálicos anclados en la pared para evitar que las hojas del
portón se abriesen.
Entonces comprendí….
Un frío glacial como no os podéis ni imaginar se extendió
por todo mi cuerpo.
Perdí el don de la vista y todo se nubló para mí.
El corazón se me vació de sangre y estuve a punto de
caer al suelo.
Yo iba a ser el siguiente…
- “Julián”, acerté a decir, “eras tú”.
- “Sí he sido yo. Yo soy el criminal. Yo maté a todos.
Odio la niñez. Odio la juventud. Odio la felicidad ajena. Estoy
hecho de un barro mal cocido. Cualquier animal del monte es mejor
que yo. Un corzo, un jabalí son más humanos que yo”.
- ”Pero, Julián, yo te he visto llorar en todos los funerales”.
- Sí, así era. Y lloraba de verdad, porque me apenaba
ver a esos padres desesperados al ver muertos a sus hijos. Pero una
furia más que satánica me corroe. No me han pegado de
niño, nadie me ha violentado. Mis padres me amaron. Tenían
bastante dinero. He tenido libros, buenas lecturas, muchos juguetes.
Tuve Reyes Magos, cumpleaños, Primera Comunión, mis
padres, mis amigos, todos me amaron. Pero tengo una mala simiente
dentro. Sin que mis padres lo supiesen torturaba animales y los ahogaba.
He ido a lo hondo de los barrancos, donde nadie me podía descubrir,
y allí me entretenía a solas imaginando cómo
podía martirizar a los seres humanos. A veces le abría
la panza de un navajazo a cualquier inocente animal. O le rajaba el
hocico o la joroba a una vaca. Después, como sois imbéciles,
os quejabais de los lobos o de algún oso pardo. Pero yo soy
peor que un lobo. Algo brutal me impele a matar y no voy a parar nunca.
Cuando la oleada de sangre caliente me llega a la cabeza, me siento
como inundado por un dios infame, oscuro, fortísimo y sanguinario.
Algo entra en mí por la nuca. Entonces mi energía se
acrecienta, y empiezo a tramar mi próximo crimen, y a merodear,
sin comer y sin dormir. Deambulo por todas partes con los ojos cerrados,
de forma automática, tan solo la furia asesina me mantiene
en pie y me dirige como un sonámbulo sin que yosepa si me traslado
por tierra, mar o aire. He matado por toda la comarca. Y también
cuando estuve en la capital. Y también cuando trabajé
en el extranjero. Me gusta matar. Me gusta matar. Me gusta matar,
sobre todo jovencitos y no voy a dejar nunca de hacerlo”.
Era aterrorizadora la voz áspera y hueca de Julián,
cuyo tono de normal era algo chillón, pues este hombre era
más bien femenino, gordo y de anchas caderas.

- “Ahí, debajo de las pacas, está el cofre que yo mismo
forré en plomo y cobre donde ocultaba los cadáveres.
Tal vez tú acabes ahí adentro”.
Ya estaba frente a mí a dos pasos distancia. Yo estaba rígido,
paralizado pues nunca en mi vida había estado frente al mal
absoluto. Creedme si os digo que estar expuesto al mal total, al mal
cósmico es algo capaz de dejar sin reacción, sin vida
incluso, al más valiente. El mal absoluto tiene un poder magnético
e hipnótico indescriptible, simplemente te deja congelado.
Rápidamente, pasando por detrás mío, me colocó
la garganta dentro de la articulación de su brazo. Y empezó
a apretar con fuerza. Yo luché salvajemente, como un poseso,
como un animal malherido. Pateaba y sobre todo movía epilépticamente
la cabeza para intentar liberar mi cuello de su abrazo. Julián
sacó la mano que le quedaba libre y me la colocó en
la cara, apretándola fuerte contra el otro brazo. Su mano abierta
era tibia y blanda. Sus dedos cayeron sobre mi boca y mi nariz. Totalmente
desquiciado, sintiendo ya los espasmos de la asfixia, mordí
uno de esos dedos. Era el dedo meñique. Enloquecido y fuera
de mí, clavé mis dientes en ese dedo. Mordí salvajemente
la articulación. Sentí cómo mis dientes entraban
en la carne y seccionaban los huesecillos de la juntura. Manó
la sangre y noté su sabor metálico en la boca. Escuché
a Julián gritando de dolor, y comprobé que aflojaba
la presión, hasta que se separó de mí. De repente,
noté algo suelto dentro de mi boca, algo que daba vueltas.
Escupí aquel denso coagulo y vi que era el dedo meñique
de Julián. Se lo había seccionado al nivel de la segunda
falange.
Julián, trastornado por el dolor, horrorizado, cayó
de rodillas al suelo, aullando. Yo me fui junto a la puerta y empecé
a gritar como si hubiese perdido el juicio. De repente, desde la calle
empecé a oír voces que se acercaban.
- “¡Qué pasa!, ¡quién hay ahí!”
- “¡Auxilio, ayudadme, estoy con Julián, él es
el asesino, sacadme de aquí!”
Todos empezaron a golpear la puerta y a empujar con ánimo de
romper la viga que bloqueaba la apertura. Oí cómo un
vecino arrancaba un tractor y, de inmediato, embestía con él
contra la puerta, que se abrió de par en par.
Todos entraron como una avalancha. Julián gemía en el
suelo, buscando inútilmente su dedo. Todo él estaba
cubierto por la sangre que chorreaba de su mano herida.
Nadie dijo nada. Ni una palabra. Ni una respiración.
Parecíamos un grupo escultórico.
¿Cuánto tiempo estuvimos todos así?
Por fin, el alférez de policía levantó a Julián
del suelo. Los otros policías formaron en torno al criminal
y se lo llevaron.
Esa misma tarde llegó un vehículo carcelario para llevar
a Julián a la ciudad.
Todos nos congregamos para ver la última escena de tan horrible
tragedia.
Julián tenía la mano vendada con una servilleta de tela
blanca.
Después supe que al alférez lo ascendieron a un empleo
superior.
Julián fue juzgado. Quiso renunciar a su defensa, pero el juez
no lo autorizó. No abrió la boca durante el juicio.
No dijo ni una palabra. Nada. Absolutamente nada.
Una mañana del mes de noviembre, una de esas mañanas
limpias de otoño, una de esas mañanas frías que
tanto aman las águilas de las montañas azuladas y eternas,
ahorcaron a Julián.
TEXTO: Juan Ramón González Ortiz
Ilustraciones:Quintín García Muñoz
| 
www.revistaalcorac.es |

MAESTRO
TIBETANO
| 
|
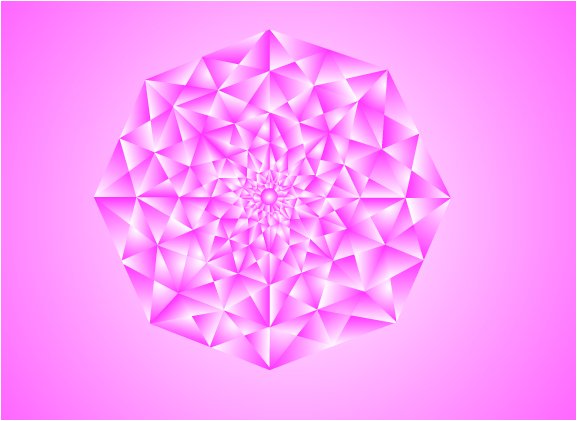
Orbisalbum |