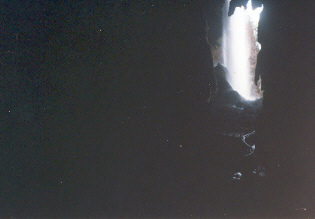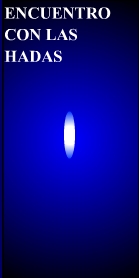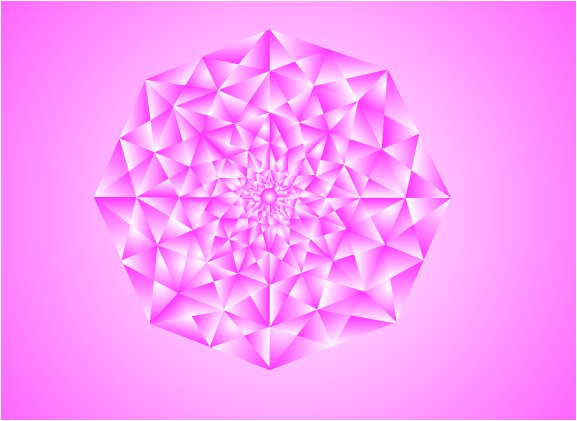El
agua milagrosa y los gusarapos
Autor:
José de Uña Zugasti
(Del
libro Cuentos de andar por casa)
Una
de las distracciones en las tardes de verano era ir a coger moras
a los zarzales de las callejas cercanas al Pueblo. Así que,
aquel verano, cuando llegó la prima Teresita de la ciudad,
salimos a coger moras.
Las ensartábamos en las ramosidades de las cañahejas
ya secas, parecidas a sombrillas sin tela, con solo el entramado de
varillas metálicas; aunque Joaquín, que estudiaba en
Madrid, las emparentaba, en parecido, con esqueletos fosilizados de
medusas preshitóricas. El caso es que los esqueletos de las
cañahejas cubiertos de moras, reventonas y jugosas, las llevábamos
a casa. Y Filomena hacía con ellas compota de moras. Joaquín,
en privado, hacía un juego de palabras con el término
culianio, “compota”, del que resultaba una palabra de
las que no se podían decir.
Aquella tarde, la prima Teresita, sea por ignorancia, por glotonería
o por hambre atrasada, llegó a casa con el esqueleto de cañaheja
vacío. Durante el camino, se fue comiendo las moras, lo que
sumado a las ingeridas directamente en los zarzales, suponía
una considerable ración.
Antes de cenar le dieron los primeros retortijones. Estuvo entrando
y saliendo del retrete del patio –el del servicio, para que
mi madre no la controlara– las veces suficientes como para sí
alertar a Filomena, quien al ver como su rostro viraba al amarillo,
lo puso en conocimiento de mi madre.
Mi madre la examinó y al conocer de primera mano los síntomas,
llegó a la conclusión de que era un “trastorno
intestinal” –mi madre era así, incapaz de decir
“entripado”–, y le aplicó el remedio: dieta
absoluta y un vaso de agua de san Ignacio cada hora, hasta ver cómo
evolucionaba.
Del último estante de la bodega pequeña –de la
que solo ella tenía la llave–, bajó la botella
de agua de san Ignacio. Le limpió el polvo y las telarañas,
la descorchó, sirvió un vaso y lo dio a beber a la prima
Teresita, quien tras “la ingesta” –según
mi madre–, se fue directa a la cama. Y se quedó a la
espera de resultados.
Esperábamos el postre el resto de la familia, cuando llegó
Filomena, aspaventosa, con sofoquina, y le dijo a mi madre, en un
aparte, por respeto a la mesa: “Señorita, la niña
obra negro”.
-¡Defecaciones sanguinolentas! –exclamó mi madre,
en los preliminares de un ataque melodramático.
-Pepa, no exageres –fue cuanto dijo mi padre, quien vio peligrar
el fuen fin de la cena. Como efectivamente sucedió.
Joaquín fue el encargado de llevar recado urgente a don Daniel,
médico y amigo de la familia.
Con la llegada a aquellas horas intempestivas de don Daniel, se revolucionó
el cotarro familiar. Corrimos los pequeños tras la comitiva
de los mayores, nos apostamos en la puerta de la alcoba donde la prima
Teresita yacía, con la cama rodeada de bacinillas que Filomena
había reclutado no se sabía de dónde, y retiraba
a medida que la prima las iba utilizando.

El
doctor ve que el agua no es potable
La auscultó don Daniel con el fonendo y le reconoció
la garganta con una cuchara, lo que siempre nos producía mucha
angustia a todos, menos a Marisita que la daban arcadas nada más
verlo.
–¿Qué ha comido la niña, Pepita? –le
preguntó don Daniel a mi madre.
–Lo que todos.
–Se ha atracado de moras –se chivó Marisita desde
la puerta, medio ahogada.
–¿Y algo más?
–Y toma un vaso de agua de san Ignacio cada hora –siguió
informando mi hermana.
Mi madre se resistía a dar esta información, dada la
fama que tenía don Daniel de mujeriego, además de ateo,
causa por la que no creía en remedios sacros.
–Déjame ver esa agua milagrosa –solicitó
don Daniel con cierto retintín.
Filomena trajo la botella que, aunque limpia recientemente, conservaba,
inmarcesible, la insobornable roña del tiempo.
Cogió don Daniel la botella. Se puso sus medias gafas de zapatero
sabio de cuentos infantiles, y leyó la etiqueta pegada al cristal.
Estaba hecha aprovechando una tira de papel de sellos, y podía
leerse: “Agua de san Ignacio. 1935”, escrita con la cuidada
letra inglesa con la que mi madre caligrafiaba como nadie. Jamás
he visto letra más clara, perfecta, personal. ¡Ojalá
hubiera sabido escribir con ella las páginas de la vida familiar!
Acercó don Daniel la botella a la bombilla de la lámpara
de pie, y la giró varias veces, observando el contenido.
-¡Pepita!... Esto es una porquería. Lleva cinco años
envasada. Se ha convertido en un foco de gérmenes… ¡Tiene
hasta gusarapos!
Se levantó con decisión. Fue al baño y vertió
el agua milagrosa en la taza del inodoro. Mi madre suspiraba, al borde
del soponcio. Filomena, a escondidas, se santiguó al revés.
Después de vaciarla, tiró de la cadena, volvió
a la alcoba, le dio la botella vacía a Filomena y tomó
asiento para rellenar la oportuna receta.
Joaquín, que estudiaba en Madrid, nos aclaró que los
“gusarapos” son unos bichitos que se crían en el
agua encerrada, por muy limpia que esté cuando se embotella.
“Si los ves con una lupa, son parecidos a los caballitos de
mar”.
Así
que la prima Teresita y yo decidimos envasar agua en una botella,
taparla, y esconderla en el “rinche” de la cuadra. Estábamos
decididos a ver gusarapos, así que pasaran cinco años.
La prima Teresita se respuso de lo que fuera que tuviera. Pero, aquel
año, volvió a la ciudad más flaca de lo que vino
al Pueblo.
Con todo lo que pasó en los años siguientes, no volví
a acordarme de la botella escondida en el “rinche” de
la cuadra. Así que debe estar llena de gusarapos… Salvo
que estos bichitos solo proliferen en el agua bendita.
Nunca sabré qué pasó dentro de la botella escondida.
Pero he conocido a suficientes “gusarapos” como para saber
la clase de bichos infecciosos que pueden llegar a ser.
¡Es una locura hacerse mayor!
PULSE
AQUÍ PARA CONTINUAR EL LIBRO CUENTOS DE ANDAR POR CASA
Ilustraciones:
Quintín García Muñoz
A
la Cueva de los Cuentos

CUENTOS
ILUSTRADOS
| 
Revista
Alcorac |
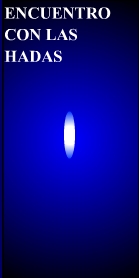
|
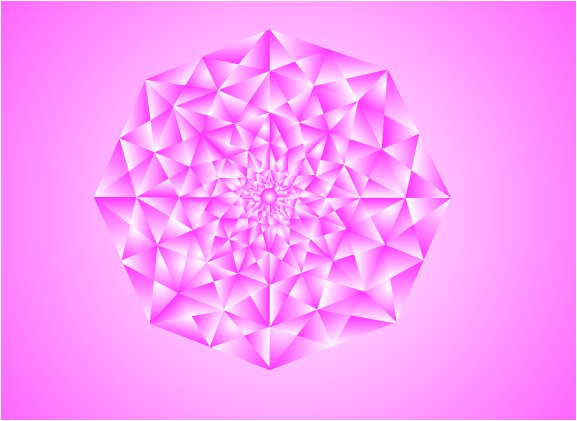
Descarga
gratuita de las novelas:
El hijo de las Estrellas, Micromundos, Etérea,
Magia Blanca, El hijo de Osiris,
La mujer más poderosa del mundo... |
|