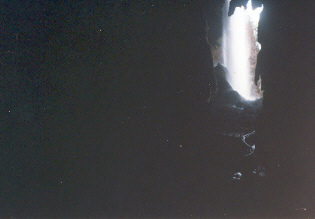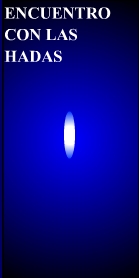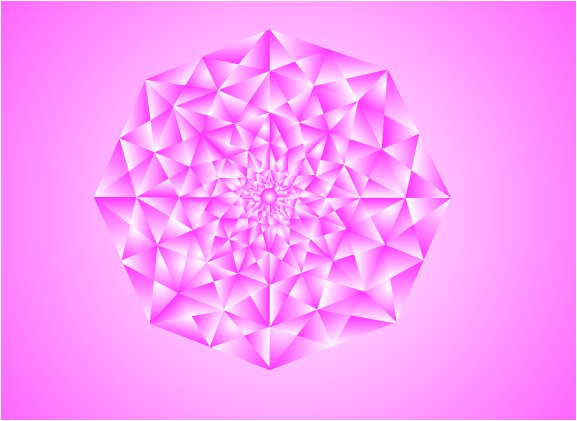El gran invento de la prima Teresita
Autor: José de Uña Zugasti (Del libro Cuentos de andar por casa)
De las más célebres invenciones y andanzas de la prima Teresita en el Pueblo, creo que ésta fue la más gloriosa, ingeniosa, épica.
Apenas estalló la Guerra, quedaron establecidos “los bandos”,
según decía mi padre. Nosotros, en el Pueblo, quedamos en uno.
Y la prima Teresita, en la Ciudad, en otro. Mi padre los primeros días
de jaelo, incertidumbres y desvelos, logró hablar por teléfono
con su hermana. Cuántas veces le oí decir que fue la última
comunicación con la Ciudad, antes de que “cortaran la línea”.
El caso es que los mayores –¡siempre los mayores!– acordaron enviar a la prima Teresita al Pueblo, donde, se supuso, estaría más segura y no le faltaría casi de nada. Hizo el viaje con una recua de arrieros que venían de recogida, acompañados de dos seminaristas que pese a la boina, el chalequillo, la faja y las alpargatas, seguían teniendo pinta “de curas”. El solo hecho de que cruzaran las líneas, puede considerarse un milagro.
Mi padre dispuso que los pequeños, con mi madre, Filomena y Petrilla,
nos trasladáramos a la huera de San Isidro, a un par de kilómetros
del Pueblo, pero apartada del “ojo del huracán”.
Filomena mientras nos daba la merienda o, por la noche, bajo el parral, con
el horizonte encendido por miles de luminarias centelleantes –como en
una improbable tormenta de verano- nos contaba las cosas terribles que hacían
los moros, quienes manejaban el cuchillo mejor que el señor Sabas,
el carnicero, que ya es decir.
Conocíamos
bien el arte del señor Sabas porque lo veíamos actuar todos
los años en la matanza. Era el matarife y daba gusto y grima, al tiempo,
verlo picar la carne con dos cuchillos cruzados, sobre el tajo de tronco,
y con dos copas de anís en el cuerpo. Según Filomena, con los
moros nos ahorraríamos el anís, porque solo bebían sangre
de “mujera blanca”, que así, aseguraba, llamaban a las
mujeres españolas. No lo entendíamos muy bien; y ese grado de
ignorancia contribuía a que el terror fuera más oscuro y profundo.
Si mi madre la oía, la recriminaba con énfasis:
–¡No diga barbaridades, Filomena! Que las mejalas rifeñas
son de los nuestros… Y, además, no cuente esas cosas a los niños
que, después, tienen pesadillas.
Entonces mi madre, para contrarrestar el miedo y darnos confianza, nos contaba
cosas, como que los requetés navarros llevaban cosido en la parte izquierda
de la camisa una imagen del Sagrado Corazón, con una leyendea que decía:
“Detente bala!”. Y este amuleto los protegía de los proyectiles
enemigos.
-Tía, si todos los soldados de la guerra fueran requetés, como
no los pueden matar, ganaríamos.
Mi madre la miró y no dijo nada. Después nos mandó a
la cama. Desde entonces, tengo por seguro que la peor mentira de los mayores
es el silencio.
Apenas oíamos el ruido de los motores se daba la voz de alarma y corríamos
a refugiarnos en la bodega, siguiendo instrucciones precisas de mi padre.
-Los nuestros no van a bombardearnos. Pero nunca se sabe las vueltas que da
una guerra.
Fue entonces cuando la prima Teresita nos expuso su teoría. Una vez
más, yo fui el único que la creyó. Ella había
sufrido dos bombardeos en la Ciudad y, en el refugio, oyó contar a
un jovenzano algo que, de inmediato, hizo suyo: nosotros no podíamos
morir porque a los niños no se les mata en una guerra… Pero,
por si acaso y sin querer, una bala perdida, la esquirla de una bomba…
La prima Teresita tuvo una idea prodigiosa, que le debía tanto a la
información del refugio, como al detente de los requetés.
A unos sacos de papel –de un producto que utilizaban en el viñedo
y que olía como la rebotica de Joaquín Cortés–
les hicimos tres agujeros. Por el del centro sacábamos la cabeza; y
los brazos por los laterales. Dos viejas cacerolas, mil veces restañadas
y sacadas del desván donde mi madre almacenaba zarrios “por si
sirven para algo”, nos sirvieron a nosotros de cascos.
–¿Esto sirve para algo? –pregunté extrañado.
–Nos hacen invulnerables.
–¿Quién te enseñó a hacerlo?
–Mi amigo Yojar, el galáctico.
Así que cuando oíamos acercarse el rugido de los motores y los
demás corrían a la bodega, ella y yo nos poníamos los
trajes protectores y, tumbados boca arriba, veíamos los aviones pasar
por encima de nosotros: las patrullas en formaciones precisas de tres “Fiat”,
pequeños y brillantes, como el avión de hojalata que un año
le trajeron los Reyes a Antoñito. O los pesados bimotores “Heinkel
111”, que, en formación de V, volaban tan bajo que se les podía
ver la cara a los pilotos. Teresita los saludaba agitando la mano mientras
me instruía:
-Van a aterrizar a Colmenar o a Manzaneres el Real, que tiene un castillo
al lado de un lago con patos. Yo lo he visto una vez que los del “cole”
nos llevaron de excursión.

Heinkel 111
Aquella tarde pasaron más aviones que nunca. Nos sobrevolaron formaciones
de cazas a bastante altura. Y, después, llegaron los bimotores bobarderos
volando pesadamente, muy bajos. De pronto oímos desgarrarse el aire
con un zumbido que se nos aproximaba a toda velocidad. Tras un ruido tremendo,
la tierra tembló bajo nosotros. Nos envolvió una gran polvareda
y comenzó a caernos una granizada de terrones, piedras y chinarros.
Cuando se disolvió la polvareda, “un pepino de 100kilos”
–así lo llamó mi padre- apareció hincado a los
pies mismos de la prima Teresita. Medio enterrado, humeaba y olía a
goma chamuscada.
–¡No los hubiéramos encontrado! –aseguró mi
padre, horrorizado, mientras Filomena le daba a mi madre tila caliente con
una cucharilla de plata–. ¡Hubieran quedado hechos picadillo!
“¡Como si nos hubieran cogido los moros!”, pensamos los
dos al tiempo, sin calibrar el peligro. Cosa que no podíamos hacer;
no solo por una cuestión de edad; sino porque ambos llevábamos
puestos nuestros trajes protectores que, en aquella ocasión, funcionaron.
Tal fue la fe que teníamos en el invento de la prima Teresita. Pero,
con el tiempo, los trajes se nos quedaron pequeños y perdieron todo
su poder. ¡Una lástima!
PULSE
AQUÍ PARA CONTINUAR EL LIBRO CUENTOS DE ANDAR POR CASA
Ilustraciones: Quintín García Muñoz
CUENTOS ILUSTRADOS
|
|
|||||
|
|
Revista Alcorac |
Descarga gratuita de las novelas: El hijo de las Estrellas, Micromundos, Etérea, Magia Blanca, El hijo de Osiris, La mujer más poderosa del mundo... |