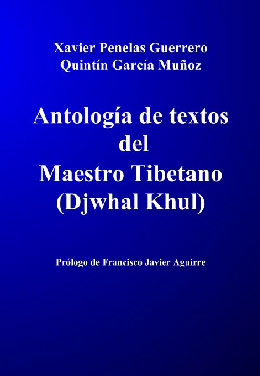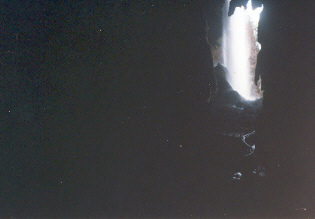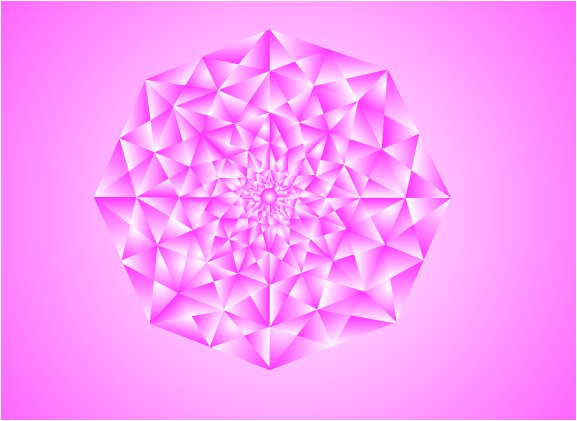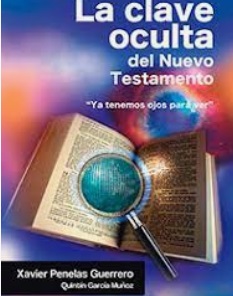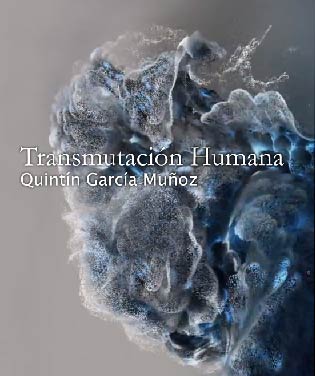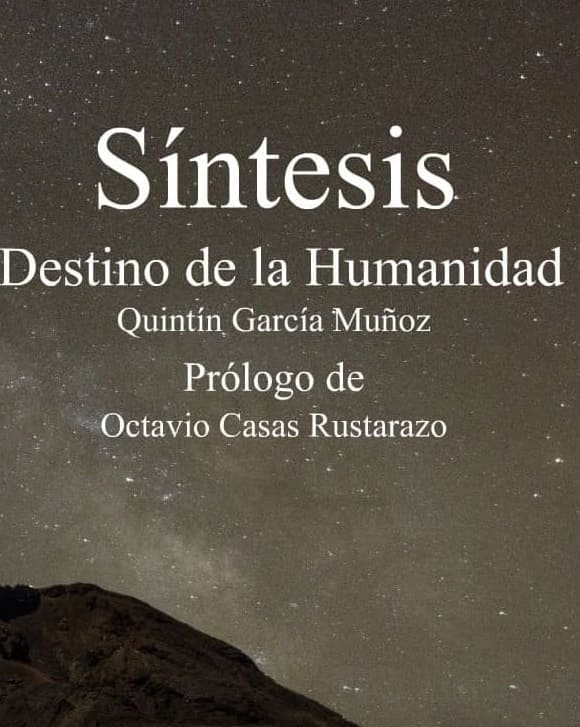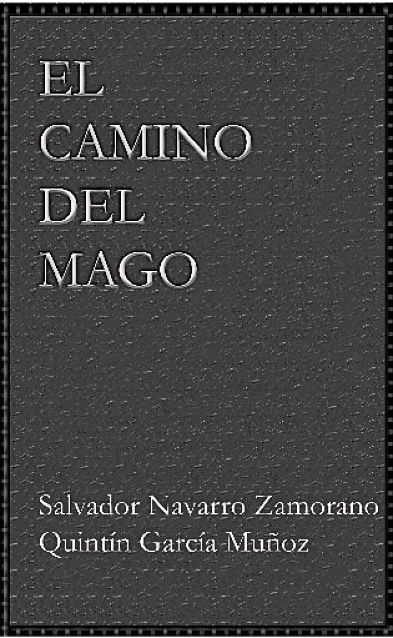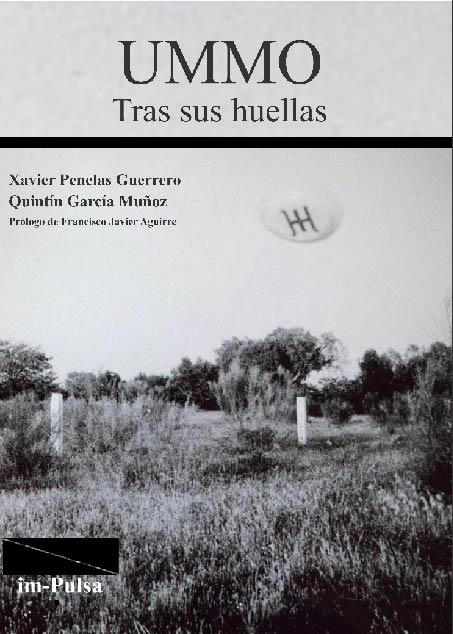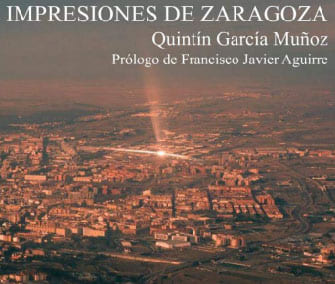| M
El
misterio del Cristo
Autor:
José de Uña Zugasti (Del libro Cuentos de andar
por casa)
Las
novenas de la virgen del Carmen se celebraban en la parroquia de Santa
María del Mercado, que, intramuros, dominaba el pueblo desde
las faldas de la ladera rematada por el Castillo. Era una iglesia
románica, cerrada a cal y canto, donde en invierno hacía
mucho frío y en verano mucho calor.
“Sofoquina”
era el término empleado por las feligresas para dominar el
ambiente denso, espeso y mareante que se conseguía con el hacinamiento,
el olor a incienso y al humo de la cera quemada de los cirios votivos.
Ello significaba el uso constante de los abanicos. Y el abrir y cerrar
de las varillas, era el más característico de los sonidos
de aquellas devotas tardes de plomo.
Solo
cuando el predicador –un capuchino panzudo, barbudo y con sandalias–
subía al púlpito para amedrentar a la parroquia con
las penas temporales del Purgatorio, cesaba el raca-raca de tan peculiar
y eficaz sistema de ventilación personal. Decía: “Dejad
los abanicos y prestad atención”… Entonces explicaba
lo del penar y cómo la virgen del Carmen, cada viernes, sin
faltar, bajaba al Purgatorio y rescataba el alma en pena de uno de
sus fieles devotos.
Esto
era interesante porque las penas del Purgatorio eran idénticas
a las del Infierno, o sea, fuego, azufre y tizonazo, sólo que
temporales, en contraposición a las del Infierno que eran eternas.
A
nosotros, mi madre nos obligaba a ir a la novena. Pero la prima Teresita
y yo nos colábanos en el coro, dominio de don Jacinto Pola,
músico, director de la Banda Municipal de Música y organista
de Santa María del Mercado en la novena de la virgen del Carmen.
Nos dejaba estar allí, sin hacer ruido, porque me daba solfeo
particular. Con sólo oír su música te entraban
ganas de cantar en latín.
Desde la baranda del coro, sentados en el suelo y con los pies entre
los barrotes, tendidos al vacío, observábamos el peculiar
modo de abanicarse de cada una de las feligresas, que era de muy distinta
manera si era rica o pobre, pechugona o lisa, según la clasificación
de la prima Teresita.
Frente a nosotros, colgado del arco del crucero, estaba un Cristo
crucificado, la joya artística de la parroquia. Mi madre decía
que era “románico puro del siglo XI”, aunque a
nosotros nos parecía desmadejado, desproporcionado y bastante
estrambótico en general. Tenía cara de estar sufriendo,
pero de aburrimiento. La prima Teresita me hizo ver, comentándolo
en voz baja, para que don Jacinto no nos echara del coro, que si le
desclavaban las manos, los brazos le llegarían más debajo
de las rodillas. “Como los monos” aseguró. Y, de
momento, aquella observación, me sonó como a pecado.
Una tarde al salir, me dijo:
–El Cristo tiene pilila.
La afirmación superó mi capacidad de infantil asombro.
Yo entonces no podía saberlo, pero me escandalizó hasta
el punto de hacer tambalearse los principios de las creencias tan
afanosamente inculcadas por mi madre. Tanto, que no sabía si
había de confesárselo a don Salvador en la próxima
confesión.
–¿Cómo lo sabes? –le pregunté, sin
saber cómo se me ocurrió la pregunta.
–Porque se mueve arriba y abajo tras el trapo.
El “trapo” era una cobertura carmesí con la que
doña Gabina Cuéllar había cubierto al Cristo
de la cintura a las rodillas. La verdad es que no le pegaba nada aquel
faldumento morado ribeteado con cinta de pasamanería; igual
que la túnica del Cristo en la Columna, paso procesional de
cuya cofradía era cofrade mayor.
Desde la perspectiva actual, no me cabe duda que aprovechó
un retazo sobrante para adecentar al Cristo desgarbado y antiguo,
joya de Santa María del Mercado. Planteadas así las
cosas, al día siguiente, toda nuestra atención se centró
en el Cristo. Más exactamente, en una parte concreta de la
imagen: la entrepierna.
Aquella tarde de novena, dejó de tener interés el tejemaneje
de las devotas con sus abanicos y la música de don Jacinto
Pola. Nos sentamos parapetados en la baranda, con la vista fija en
tal parte del Cristo románico. La fatigosa liturgia de la novena
fue transcurriendo sin novedad alguna.
Pasaron
las preces, loores y el sermón. Y en el momento en el que don
Salvador cogió la custodia para la bendición final,
el “trapo” del Cristo comenzó a moverse. La prima
Teresita me dio con el codo. Yo no salía de mi asombro. Omito
los pensamientos sobre el paralelismo de los movimientos vistos, con
los homónimamente sentidos cuando te aprietan las ganas de
hacer pis.
Al salir de la novena, el objetivo estaba claro: había que
desvelar el misterio del Cristo. A ello se puso la sagacidad de la
prima Teresita. Al estar edificada en una ladera, la parte posterior
del ábside era más baja que la del pórtico. Una
ventana de la sacristía –posterior añadido a la
iglesia románica- resultaba accesible para colarnos en sagrado.
Por ella entramos una tarde, acabado ya el novenario, la prima Teresita
y yo, resueltos a todo.
Cogimos la escalera guardada en el cuarto de los trastos y cargando
con ella comenzamos a caminar por la nave. Nuestros pasos levantaban
como ecos sacrílegos de profanación; aunque para mí,
entonces, eran tan solo una primera sensación de miedo.
Apoyamos la escalera al lado del Cristo. La prima Teresita comenzó
a subir peldaño a peldaño, acercándose al misterio.
Ya al alcance de la mano, el “trapo” comenzó a
moverse. Ululó el misterio guardado y el eco resonó
por toda la iglesia, hasta perderse en el trascoro. La prima Teresita
se asustó y vaciló en el aire. Se agarro al “trapo”,
perdió el equilibrio y cayó de espaldas, arrancando
de cuajo la vestimenta del Cristo, que quedó desnudo, por así
decir.
–Se ha roto un brazo –aseguró mi padre, entre enfadado
y agradecido, en la consulta de don Daniel–. ¡Pero hubiera
podido desnucarse!
–Habrá que hacer un acto de desagravio –suspiró
mi madre, envuelta en los sudores semejantes a cuando le atacaba la
mareina al barruntar tormentas. Filomena, en el secreto cobijo del
desván, rezó a la Luna.
La prima Teresita se pasó el verano con el brazo enyesado.
Pero habíamos desvelado, al fin, el misterio del Cristo: no
tenía pilila.

El
misterio del Cristo de la iglesia
La parte pudenda que el “trapo” de doña Gabina
Cuéllar velaba, no era sino un tronco apenas desbrozado, que
tenía añadidas las piernas y el torso. A la altura oportuna,
un gran nudo de la madera había sido aprovechado por una vieja
lechuza para anidar. Desde él, bien protegida, dominaba el
espacio de la nave, el coro y la sacristia, su natural cazadero de
roedores y polillas.
Para su solaz, tenía el aceite de las lámparas sagradas
en los tranquilos periodos en los que Santa María del Mercado
estaba cerrada al culto, que eran largos. De hecho, desde que la sede
parroquial se trasladó a San Mateo, iglesia céntrica
y extramuros, solo se abría para la novena de la virgen del
Carmen, la misa de san Blas, el Lavatorio del Jueves Santo y alguna
boda excéntrica.
El
resto del año, permanecía cerrada, para tranquilidad
de la lechuza.
El brazo en cabestrillo de la prima Teresita, aquel verano, fue objeto
de diversas consideraciones. Para ella y para mí no fue sino
el mejor homenaje a la muestra de valor.
Desde entonces, el desgarbado, larguirucho y estrafalario Cristo de
Santa María del Mercado fue ya otra cosa. Hay misterios de
la infancia que nunca deberían ser desvelados.
PULSE
AQUÍ PARA CONTINUAR EL LIBRO CUENTOS DE ANDAR POR CASA
Ilustraciones: Quintín García
Muñoz
|