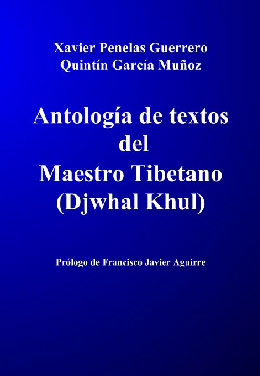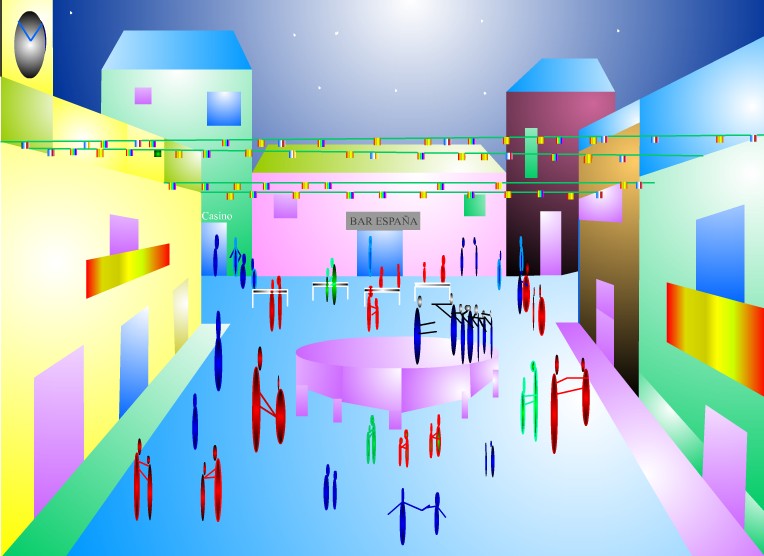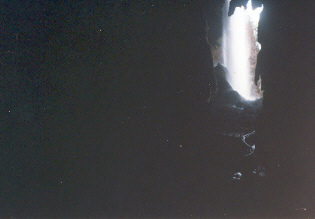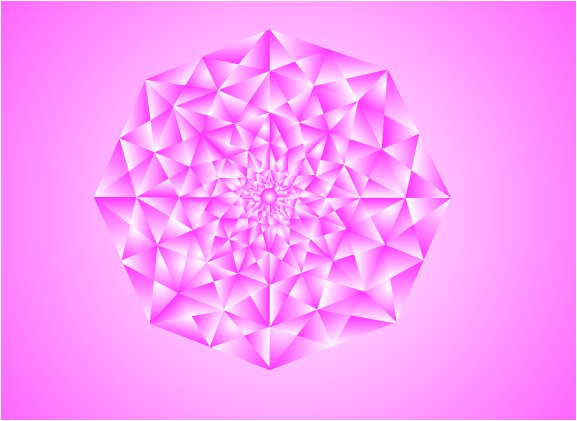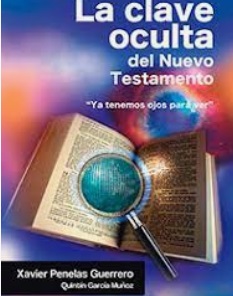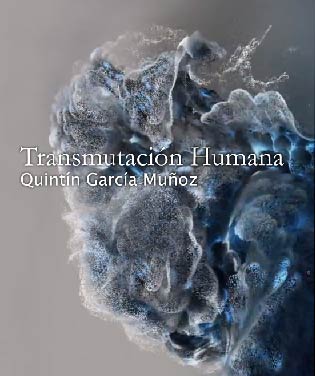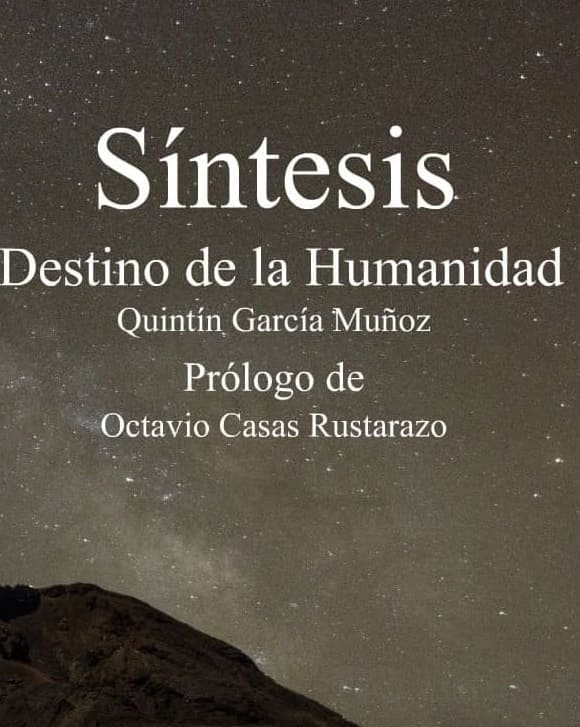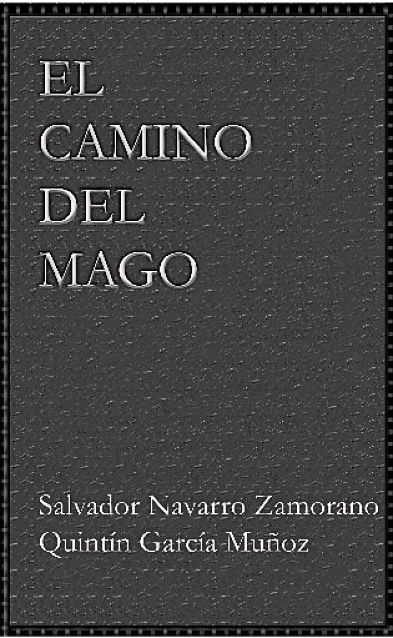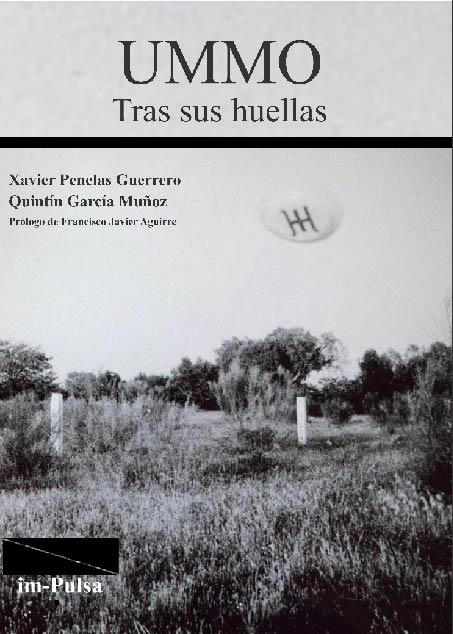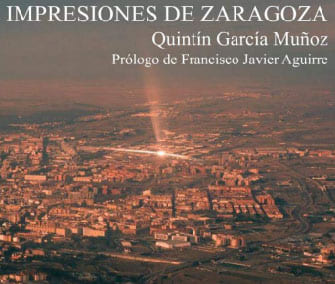Fiestas
del pueblo
Juan había pasado varios años
fuera su tierra amada. Tal vez había pocas personas que hubiesen
caminado tanto como lo había hecho él por sus polvorientos
caminos. Seguramente se podrían contar con los dedos de la
mano, aquellos que habían meditado tanto como él entre
los romeros y tomillos cercanos a su ciudad. Desde los montes, yermos
y resecos, pasando por los humedales de los galachos cercanos al río,
los frágiles pinares, las altas planicies limítrofes.
Bajo el implacable sol de verano y el helador cierzo de invierno;
entre la densa niebla que cubría de carámbanos los matorrales
y se abría paulatinamente a la influencia benéfica de
nuestro Sol, o bajo las suaves gotas de lluvia tan bien recibidas
en esos páramos desérticos. Pero, por motivos laborales
se vio obligado a sentir el sabor amargo de la emigración a
un país lejano y extraño.
Por fin se encontraba sentado en una de las innumerables mesas que
cubrían la calle mayor de su pueblo. Engalanada con multicolores
banderitas como era la costumbre en las fiestas del santo patrono.
Calamares a la romana, gambas a la plancha, olivas, berberechos, mejillones,
navajas. Aunque, cosas sencillas, todas ellas despedían un
exquisito aroma, especialmente para el que en ocasiones se había
tenido que conformar con un simple mosto.

Aprendiz
de mago
Apenas había alguien del pueblo que le reconociese debido a
la poblada barba que cubría su conocida cara de niño.
Ese anonimato le permitía saborear con especial intensidad
aquellos momentos festivos. Se remontó a la inocente época
en la que perseguía a las niñas con una pistola de agua
por toda la Plaza de España, mientras tocaba la banda del pueblo.
Recordó el desencanto que le invadió el día que
suspendieron el baile de la noche porque se había muerto Juan
XXIII. Rememoró el aroma que desprendían las canastas
llenas magdalenas y encanelados recién hechos y que algunas
vecinas sacaban del horno de leña.
En unas mesas cercanas había un grupo de personas hablando
animadamente. No había reconocido a Isabel entre ellas, pero
un escalofrío le recorrió la espalda y una inmensa alegría
colmó su corazón cuando los ojos de “Su dulce
señora” se posaron en los suyos.

En
el bar del pueblo
Y entonces ocurrió algo que reinició una olvidada relación.
El marido de Isabel comenzó a burlarse socarronamente de ella.
Entre broma y broma le lanzaba palabras envenenadas y llenas de odio.
Juan que disimuladamente estaba escuchando todo, se encolerizaba por
momentos. La ira se estaba apoderando de su tranquilo y sosegado corazón,
y el recuerdo de lo ocurrido hacía tantos años en la
casa de su “Amadísima Madre”, le estremeció
hasta tal punto, que visualizó durante varios minutos una nítida
escena en la que su fuerte mano propinaba un soberano “tortazo”
a aquel impresentable.
Sabía que tenía una enorme fuerza mental y que de seguro
le llegaría el escarmiento para callarle de una maldita vez.
Pero, el resultado fue mucho más terrible, e imprevisto de
lo planeado.
En unos segundos, Isabel gritó:
Y sin mediar un segundo, el marido dio delante de los asistentes un
terrible “tortazo” a su amadísima señora,
quien, envuelta en amargas lágrimas se levantó y corrió
inmensamente avergonzada y humillada hacia su casa.
Ella no le oyó, sin embargo, Juan escuchó todo, y comprendió
que con casi total seguridad había sido su ira la que había
provocado aquel terrible altercado. Por un lado había enardecido
a Isabel y le había incitado a sublevarse contra una situación
vejatoria a la que siempre había estado sometida, y lo que
era peor, su visualización había influido en la incontrolada
respuesta de su marido.Estaba visto que era difícil encauzar
la energía. Una vez desbordada podía causar graves e
inesperados destrozos.
Juan
quedó profundamente preocupado. La libertad, el mayor bien
de los seres humanos, no parecía una prerrogativa de su “amadísima
madre la de los ojos misericordiosos” que le acunó en
su niñez.
https://www.lacuevadeloscuentos.es/QCUENTOS2/CUENTO52.htm
Texto e ilustraciones: Quintín García
Muñoz