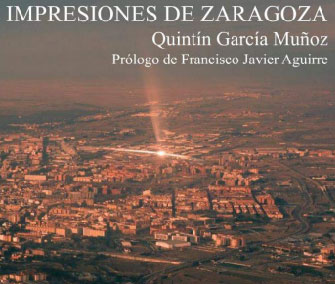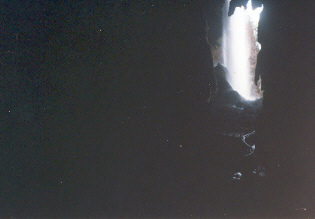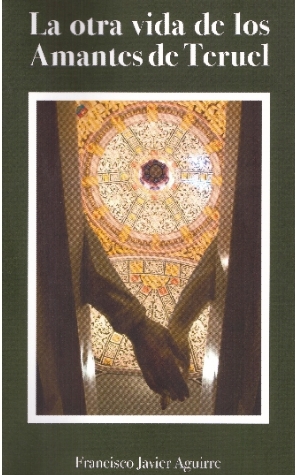ZUERA

Zuera. Saltando a la comba
Los niños en la calle
Actualmente,
en el año 2017, y para un padre de la ciudad es inconcebible
dejar a sus hijos jugando en la calle, pero en 1959 era lo más
normal, aunque existía el hombre del saco que se podía
llevar a los niños, lo que era una manera de inculcar un poco
de miedo y respeto hacia lo desconocido.
La bajadica Larqué era terreno casi prohibido, pues llevaba al
campo de fútbol y al río. La calle Alta era otro límite
que se establecía como una frontera que no se debía rebasar,
pero con cinco o seis años, prácticamente se andaba por
todo el pueblo. Cuando sonaba la sirena de las ocho de la tarde había
que estar en casa. Tales normas comenzaron a infringirse a partir de
los siete años, cuando ya me creía todo un hombre que
haría la primera comunión. En la calle de San Pedro nos
reuníamos un nutrido grupo de niños que compartíamos
muchos momentos de juego. Se me hace muy difícil recordar desde
qué edad se iniciaba un niño en la calle, pero si las
primeras veces que hicimos J. M. y yo competiciones de triciclos, dando
la vuelta a la manzana de la iglesia, está claro que entre tres
años y cuatro debía ser el instante en el que se consideraba
seguro que un niño saliese de casa y participase en los juegos.
Las hermanas Cuartero tenían una tienda en los porches de la
plaza, y allí me tocó un maravilloso premio: una máquina
de hacer cine, que consistía en una caja verde, una bombilla
que iluminaba un rollito de papel translúcido con dibujos de
colores de Disney y salía proyectado por un agujero, que se supone
tendría una lupa y aumentaba la imagen en la pared. Varios amigos
nos citábamos en el portal de mi casa para ver el maravilloso
artilugio.
Era también costumbre jugar al escarramate, que consistía
en dibujar unos cuadrados en el suelo, numerarlos del 1 al 9, lanzar
una piedra al número 1, etc., y recorrer a la pata coja los cuadrados
simples, y en los que tenían dos números se permitía
poner los dos pies hasta el número en el que estaba la piedra,
y cuando se conseguía hacer todo el recorrido sin caerse, se
terminaba. Las tardes de verano, si no llovía o después
de una buena tormenta, salíamos y con el ambiente impregnado
de humedad y calor que se desprendía de los adoquines de la calle,
jugábamos a perseguirnos. Tanto tiempo en las calles se explica
porque entonces no existía la televisión y los niños
se necesitaban unos a otros para divertirse. En ocasiones, los que vivíamos
cerca de la iglesia nos reuníamos con los que vivían en
la plaza de España, y los juegos se prolongaban en tiempo e intensidad.
Uno
de los lugares preferidos era la plaza de la iglesia, que consistía
en una fuente central, con bancos alrededor y bellos y cuidados jardines
que tenían un inconveniente: los setos estaban rodeados de alambre
de espinos.
En una ocasión me clavé un espino en la pierna. No dije
nada en casa y a la semana comenzó a hinchárseme y a aumentarme
la fiebre. Cuando la hinchazón era evidente dije lo que me había
ocurrido, y después de las correspondientes cataplasmas e inyecciones
se me curó. La cicatriz permaneció en la pierna más
de treinta años.
En la misma calle de San Pedro había otro comercio, el del señor.
José, donde luego hicieron la casa del veterinario. Me tocó
de regalo un balón que no se sabía de qué material
estaba fabricado, entre goma y plástico, pero que realmente era
irrompible.
En la calle del jardín hacíamos partidos de fútbol.
Al principio, aunque yo era de los más pequeños, me dejaban
jugar porque el balón era mío...
Sucedió un día que el balón llegó a la calle
Baja. Justo en ese momento pasaba un carro tirado por una mula. La rueda
izquierda, recubierta de metal, pilló el balón que se
quedó durante unos segundos dividido en dos, el carro se levantó
unos centímetros y luego salió la pelota disparada sin
romperse, eso sí, parecía un balón de rugby. Con
los días recuperó un poco la forma esférica, pero
pasados unos meses se deshinchó del todo y ya no pudimos jugar
con él. Tener un balón era relativamente difícil,
y allí donde había uno, enseguida nos juntábamos
un montón de niños.
A veces interrumpíamos el partido cuando el alguacil cantaba
el bando.
De orden del señor alcalde se hace saber que...
Tocaba al principio y al final una trompeta en forma de cuerno.
En el verano llegaba el empleado de regar las calles, conectaba la manguera
a la boca de riego y lanzaba un enorme chorro de agua de casi cincuenta
metros. Y entonces le cantábamos: La manga riega aquí
no llega, si llegaría me mojaría...
Esporádicamente nos miraba y nos lanzaba un manguerazo.
Había también un reto que todos deberíamos afrontar
en algún momento: subirse a la fuente.
A los seis o siete años no era nada fácil, pues desde
el círculo periférico al central apenas daban las piernas
para llegar, y al principio se tenía que tirar uno en plancha,
sujetarse con las manos en el centro, quedarse casi plano sobre el agua
y luego poner una pierna, para por fin encaramarse y llegar a beber
en la cima. Ni qué decir tiene que de vez en cuando hacíamos
rana, con la consiguiente risa de los demás. Conseguirlo por
primera vez era toda una proeza.
Para
descargar el archivo completo ir a La Cueva de los cuentos

| REVISTA NIVEL 2 NÚM 31 MAYO 2022
IDescargas gratuitasST A
NIVEL 2, NÚMERO 25, DIC IE SarSasMBRE 2020
|

(Una novela de Xavier Penelas, Juan Ramón González Ortiz y Quintín García Muñoz)
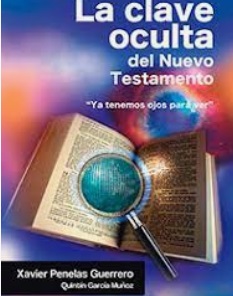
NOVEDAD: LA CLAVE OCULTA DEL NUEVO TESTAMENTO (XAVIER PENELAS)
Ensayo
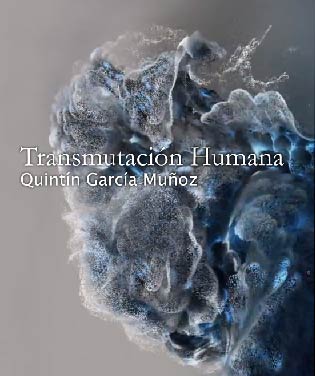
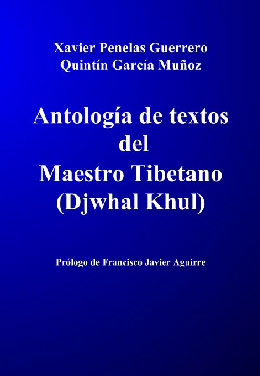
JUVENILES